Por el Prof. Bismarck
Luego de la derrota de Huaqui (junio de 1811) el ejercito del Norte pudo recomponerse en Jujuy y bastante más en Salta. Pueyrredon, quien había tomado el mando, envió fuerzas al Alto Perú al mando de Eustoquio Díaz Vélez con ochocientos hombres, entre ellos su ayudante de campo, el joven porteño de 23 años Manuel Dorrego. La vanguardia al mando de Dorrego se posesiona del pueblo de Nazareno, a orillas de dicho río, tras un tiroteo con el destacamento enemigo que lo ocupa. En esta ocasión Dorrego recibe un balazo en el brazo derecho y un golpe en el pie izquierdo.
Al dia siguiente 12 de enero de 1812, se produjo un gran combate en condiciones críticas: Se largó a llover, y originó una gran crecida del río y las cabezas de los hombres que envió Díaz Vélez se transformaron en una especie de tiro al blanco para que las huestes de Francisco Picoaga (a cargo de las tropas del Rey) se entretuvieran. El rengo y manco Dorrego quedó tendido en la playa. Jóvenes promesas perdieron la vida en ese contraataque irracional. Los primos Francisco y Lucas Balcarce, pertenecientes a una de las principales familias porteñas, murieron ese domingo. El parte de guerra de Díaz Vélez anunció veintiséis muertos y ciento siete heridos. El de Picoaga hablaba de ochocientos muertos y setecientos tomados prisioneros.
Dorrego recibió un balazo en la garganta y le rompió el esófago, cayendo sin sentido. Los soldados lo creen muerto, más él, reaccionando, les pide que no lo abandonen, y lo transportan en la creencia de que con esto están complaciendo el deseo de un moribundo. Su conducta en la batalla y la gravedad de su herida provocan elogiosos comentarios de sus compañeros. Los médicos del ejército lo curaron. Pero había un problema. Era imposible alimentarlo porque, como explicó en una carta Tomás de Anchorena, “se halla gravemente herido en la garganta, pues se le salía por la herida el alimento que tomaba”. ¿No murió en Nazareno y se iba a morir de hambre? Los médicos le colocaron un tubo de plomo en la herida, desde donde le pasaban el alimento al estómago.
Recuperó la voz, aunque quedó ronco (tres años más tarde se burlaría de la voz aflautada de Belgrano). Pero lo más notorio era el cuello, que le había quedado bandeado y esto hacía que la cabeza estuviera torcida. Pero los cuidados y su juventud le permiten por fin recobrarse Manuel Dorrego disimulaba un poco su cabeza torcida, portando un latiguillo bajo su brazo e inclinándose hacia el costado. De todas maneras, las cicatrices estaban a la vista. Esas fueron sus principales condecoraciones.
El gobierno del primer Triunvirato, sensible seguramente a los informes que le llegan sobre su comportamiento, expide un decreto, con fecha 10 de marzo de 1812, por el que le confiere, el grado militar ganado con su sangre. Por dicho decreto lo designa teniente coronel, “con abono de los sueldos de capitán, desde que está en el servicio, cuyo desempeño ha sido de la entera satisfacción de esta superioridad”. Gracias a esta medida Dorrego pasa a revistar regularmente en el escalafón.
Rosas
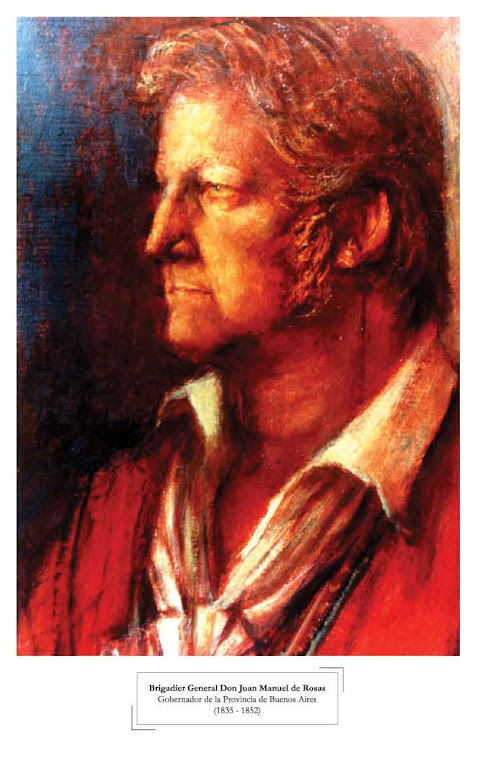
jueves, 30 de mayo de 2019
miércoles, 29 de mayo de 2019
Belgrano y la Bandera Nacional
Por el Prof. Jbismarck
El Triunvirato decidió establecer dos baterías a la altura de Rosario para protección contra esas incursiones. Y nombró a Belgrano para hacerse cargo de ellas. En esas circunstancias, Belgrano solicitó permiso del gobierno para que sus soldados llevasen un distintivo que los diferenciara de los enemigos y logró que un decreto del Triunvirato, del 18 de febrero de 1812, autorice la creación de la escarapela, «de dos colores, blanco y azul celeste», siguiendo el diseño propuesto por Belgrano. El Triunvirato y, en especial, su secretario Bernardino Rivadavia estaban más interesados en las relaciones con Gran Bretaña (aliada de España contra Napoleón: el embajador inglés en Río de Janeiro, lord Strangford, no aceptaría ninguna nueva independencia)

Belgrano el 27 de febrero de 1812 hizo enarbolar en ella una bandera, cosida por doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario, con los mismos colores de la escarapela.
Todo parece indicar que la primera bandera tenía dos franjas verticales, una blanca y una azul celeste, como tendría luego la del Ejército de los Andes, que usará San Martín en sus campañas libertadoras. En Buenos Aires y el Litoral, a partir de 1813, la bandera cambiará su forma y su color. Comenzará a usarse una con tres franjas horizontales: celeste, blanca y celeste. Estos eran los colores de la casa de Borbón, a la que pertenecía Fernando VII, y su adopción parecía una demostración de fidelidad al «rey cautivo», pero también, el celeste era el color de los morenistas y de la Sociedad Patriótica. Le comunicaba al gobierno: En este momento que son las seis y media de la tarde se ha hecho salva en la Batería de la Independencia y queda con la dotación competente para los tres cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición.Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional, espero que sea de la aprobación de V.E. Cuando la noticia llegó a Buenos Aires, Rivadavia se puso furioso y le escribió: "Ha dispuesto este gobierno que haga pasar como un rasgo de entusiasmo el enarbolamiento de la bandera blanca y celeste, ocultándola disimuladamente y sustituyéndola con la que se le envía, que es la que hasta ahora se usa en esta fortaleza; procurando en adelante no prevenir las deliberaciones del gobierno en materia de tanta importancia. El gobierno deja a la prudencia de V. S. mismo la reparación de tamaño desorden, pero debe prevenirle que esta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad y los intereses de la nación que preside y forma, los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y orden. V. S. a vuelta de correo dará cuenta exacta de lo que haya hecho en cumplimiento de esta superior resolución.
La bandera que acompañaba esta «misiva» no era otra que la española, que el Triunvirato seguía izando en el fuerte de Buenos Aires, sede del gobierno.
Belgrano no llegó a enterarse de esta resolución rivadaviana hasta varios meses después y siguió usando la bandera nacional.
El Triunvirato decidió establecer dos baterías a la altura de Rosario para protección contra esas incursiones. Y nombró a Belgrano para hacerse cargo de ellas. En esas circunstancias, Belgrano solicitó permiso del gobierno para que sus soldados llevasen un distintivo que los diferenciara de los enemigos y logró que un decreto del Triunvirato, del 18 de febrero de 1812, autorice la creación de la escarapela, «de dos colores, blanco y azul celeste», siguiendo el diseño propuesto por Belgrano. El Triunvirato y, en especial, su secretario Bernardino Rivadavia estaban más interesados en las relaciones con Gran Bretaña (aliada de España contra Napoleón: el embajador inglés en Río de Janeiro, lord Strangford, no aceptaría ninguna nueva independencia)

Belgrano el 27 de febrero de 1812 hizo enarbolar en ella una bandera, cosida por doña María Catalina Echeverría, una vecina de Rosario, con los mismos colores de la escarapela.
Todo parece indicar que la primera bandera tenía dos franjas verticales, una blanca y una azul celeste, como tendría luego la del Ejército de los Andes, que usará San Martín en sus campañas libertadoras. En Buenos Aires y el Litoral, a partir de 1813, la bandera cambiará su forma y su color. Comenzará a usarse una con tres franjas horizontales: celeste, blanca y celeste. Estos eran los colores de la casa de Borbón, a la que pertenecía Fernando VII, y su adopción parecía una demostración de fidelidad al «rey cautivo», pero también, el celeste era el color de los morenistas y de la Sociedad Patriótica. Le comunicaba al gobierno: En este momento que son las seis y media de la tarde se ha hecho salva en la Batería de la Independencia y queda con la dotación competente para los tres cañones que se han colocado, las municiones y la guarnición.Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional, espero que sea de la aprobación de V.E. Cuando la noticia llegó a Buenos Aires, Rivadavia se puso furioso y le escribió: "Ha dispuesto este gobierno que haga pasar como un rasgo de entusiasmo el enarbolamiento de la bandera blanca y celeste, ocultándola disimuladamente y sustituyéndola con la que se le envía, que es la que hasta ahora se usa en esta fortaleza; procurando en adelante no prevenir las deliberaciones del gobierno en materia de tanta importancia. El gobierno deja a la prudencia de V. S. mismo la reparación de tamaño desorden, pero debe prevenirle que esta será la última vez que sacrificará hasta tan alto punto los respetos de su autoridad y los intereses de la nación que preside y forma, los que jamás podrán estar en oposición a la uniformidad y orden. V. S. a vuelta de correo dará cuenta exacta de lo que haya hecho en cumplimiento de esta superior resolución.
La bandera que acompañaba esta «misiva» no era otra que la española, que el Triunvirato seguía izando en el fuerte de Buenos Aires, sede del gobierno.
Belgrano no llegó a enterarse de esta resolución rivadaviana hasta varios meses después y siguió usando la bandera nacional.
domingo, 19 de mayo de 2019
Yo los ví: el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955..hace 64 años...
Por Miguel Angel De Renzis
A un mes y un día de cumplir once años, los vi volar rumbo al exilio. Eran los pilotos asesinos y además ladrones, porque se iban a otro país con los aviones que había pagado el pueblo argentino.
Que aunque Canicoba Corral tenga en su juzgado una causa con veinte cuerpos que no mueve, lo ocurrido el 16 de junio de 1955 fue un crimen de lesa humanidad, porque fueron integrantes del Estado con armas y aviones del Estado, masacrando a un pueblo indefenso.
Con el bombardeo alemán a Guernica, el mundo se horrorizó. Pero no eran españoles matando españoles, sino alemanes que participaban del lado de Franco, así como ingleses, franceses, rusos y yanquis participaban del lado de la república.
Era una guerra civil pero había extranjeros mezclados.
Aquí no. Aquí solamente los ingleses financiaron el golpe de estado, pero lo ejecutaron supuestos argentinos.
Que aunque Canicoba Corral tenga en su juzgado una causa con veinte cuerpos que no mueve, lo ocurrido el 16 de junio de 1955 fue un crimen de lesa humanidad, porque fueron integrantes del Estado con armas y aviones del Estado, masacrando a un pueblo indefenso.
Con el bombardeo alemán a Guernica, el mundo se horrorizó. Pero no eran españoles matando españoles, sino alemanes que participaban del lado de Franco, así como ingleses, franceses, rusos y yanquis participaban del lado de la república.
Era una guerra civil pero había extranjeros mezclados.
Aquí no. Aquí solamente los ingleses financiaron el golpe de estado, pero lo ejecutaron supuestos argentinos.

Y digo supuestos, porque la falta de coraje para matar a Perón se disfrazó con una lesión al pueblo para inmovilizarlo, tal cual después ocurrió el 16 de septiembre de ese año.
Los pilotos asesinos de Aeronáutica y Marina tuvieron activa participación de civiles como Miguel Angel Zavala Ortiz, que cuando fue canciller de Illia se encargó de frustrar el retorno de Perón.
Podría decir, como en aquellos diálogos de Mordisquito, “a mí no me la contaron; yo los vi”.
No conforme con esto en 1956 fusilaron y tuvieron la pretensión de llamarse a sí mismos, revolución libertadora.
Un día como hoy de 1955 comenzaba a gestarse la involución fusiladora.
En algún rincón y en soledad, alguien todavía llorará a alguno de los caídos.
Dr. Canicoba Corral, aunque usted no haga nada, son asesinos de lesa humanidad.
A mí no me lo contaron. Yo los vi.
Los pilotos asesinos de Aeronáutica y Marina tuvieron activa participación de civiles como Miguel Angel Zavala Ortiz, que cuando fue canciller de Illia se encargó de frustrar el retorno de Perón.
Podría decir, como en aquellos diálogos de Mordisquito, “a mí no me la contaron; yo los vi”.
No conforme con esto en 1956 fusilaron y tuvieron la pretensión de llamarse a sí mismos, revolución libertadora.
Un día como hoy de 1955 comenzaba a gestarse la involución fusiladora.
En algún rincón y en soledad, alguien todavía llorará a alguno de los caídos.
Dr. Canicoba Corral, aunque usted no haga nada, son asesinos de lesa humanidad.
A mí no me lo contaron. Yo los vi.
MIGUEL ANGEL DE RENZIS
jueves, 16 de mayo de 2019
Castillo y las vísperas del Golpe del 4 de Junio de 1943
Por CARLOS PISTELLI
El 26 de octubre de
1941 Rosario Central perdió con, su rival directo en pos de no descender,
Banfield y se fue a la “B”. El Presidente del Club, y hechura del Radicalismo
Santafesino, doctor Rodríguez Araya se fue para Buenos Aires rampante a
entrevistar a Monseñor Copello, Arzobispo flamante.
-Hijo, a qué debo el
honor de tu visita?
-Padre! Estimado Padre! Algo terrible ha pasado para las
juventudes rosarinas, donde el club Rosario Central es amplia mayoría. Hemos
descendido de categoría y eso nos supone jugar los días sábado. Eso provocarías
los vicios a los que caerían jóvenes de toda condición esas noches al culminar
los partidos para prepararse para ir a las carreras de los domingos.
-Hijo! Eso es terrible!! Pero qué puedo hacer yo para
evitarlo?
-Hablar con el Presidente para que ordene suprimir los
descensos.
Cruza presuroso Copello la Plaza de Mayo y pide audiencia
urgente con el Presidente, quien, sorprendido de la solicitud, delega en su
ministro del interior el tema. El padre contó su preocupación y con un gentil y
sonriente “déjelo en mis manos” el Ministro lo despidió.
Miguel Culaciati, sonriente y trampero, rosarino,
antipersonalista, enemigo hasta personal de Rodríguez Araya, y, obviamente,
leproso, no movió un pelo al pedido del Arzobispo.
El ‘taimado’ Culaciati nació en 1879 y a temprana edad ya
destacó por sus condiciones personales y como brillante abogado. En 1912 era diputado provincial radical,
fugaz intendente rosarino y, volcado al antipersonalismo, diputado nacional.
Con la caída en desgracia de la Democracia Progresista y la intervención al
distrito, Culaciati volvió a la intendencia rosarina en 1935, realizando una
progresista gestión, en medio de mafias y todas las que Ud imagina. Afianzado
Castillo en el cargo le cede la cartera política al más, al más, al más
preparado para el cargo.
Culaciati carecía de prendas morales pero le sobraba talento
para los tiempos infames que presidía Castillo. Los amigos del Presidente no lo
quieren porque le ven leal a Justo. El Presidente les contesta que con
amenazarle con dejarlo cesante, alcanza y sobra para tenerlo fiel y
consecuente. Las denuncias arreciaban sobre su figura, desde manejos pocos claros
con el comercio de granos y los sorteos de la Lotería Nacional, hasta la
política brava abusando de la fuerza policial y los enjuagues electorales que
exponen magistralmente Olmedo y Porcel en su película “Las mujeres son cosas de
guapos”, con Ranni y Portales. Pero Castillo lo sostenía, y a otra cosa.
CASTILLO Y EL “GOU”.
La joven oficialidad
del Ejército estaba un poco cansada del uso que se hacía de una fuerza a la que
se reputaba intachable, en los enjuagues manejados por Justo. Se inició un
lento, pero inexorable, estiramiento entre los altos mandos, que respondían al
General Ingeniero, con la oficialidad de instinto nacional, y preponderancia en
el manejo profesional del arma. Castillo, viejo maestro, docente
incuestionable, Decano de la UBA, percibió ese malestar, y permitió que se le
acercaran para dialogar. “Hablando se entiende la gente”.
Fue el primer planteo
militar tan habitual en el Siglo XX argentino. Castillo oyó a los jóvenes
oficiales, los calmó como quien sabe decirles lo que quieren escuchar, y se
ganó el respeto de la mayoría. Papita pa’l loro. Entre los oficiales, algunos participantes de la reunión,
surgió una idea común en el Ejército argentino desde San Martín: formar una
logia que uniera intereses comunes y dirigiera la opinión a objetivos
colectivos. Estamos hablando del GOU.
Uno de los problemas
que tenemos los historiadores a la hora de analizar el GOU, es que los
implicados han cometido bastante embuste al contar como empezó, como se
organizó y como llegó al poder. La mayoría, porque terminó pa’ la miércoles con
el que capitalizó toda la fuerza organizativa. La minoría, porque exageró su
preponderancia desde el primer momento. Y, obviamente, el que capitalizó toda
la fuerza organizativa, que, a modo de ser honesto, era él.
El armador del GOU no fue únicamente Perón, claro está, pero
fue el artífice de sus mayores logros, especialmente cuando llegaron al poder.
Puede dividirse la Historia del GOU en cuatro etapas. La primera, de
contactos y organización, para ir sumando gente al baile.
La Segunda, que sucede al desencanto con Castillo por elegir
a Patrón Costas como sucesor, y que provoca la realización de una comilona que
lanza al Grupo a la conspiración directa.
La Tercera, la conspiración triunfa y el grupo impone al General
Pedro Pablo Ramírez en la Casa Rosada, provocando el ascenso del Coronel de la
sonrisa seductora, y el manejo de la Presidencia.
La Cuarta, la caída de Ramírez, el encumbramiento final de
Perón y la disolución del GOU.
El arreglo con los oficiales a finales de 1941 le dio a
Castillo la tranquilidad de imponerse sobre Justo. Pero éste no se amilanó así
pos sí. La Concordancia queda
rota aunque no termina de exteriorizarse para no dar lugar a los radicales
conducidos por Alvear. El 7 de diciembre de 1941, tras un difícil año, Castillo
impuso en fraude escandaloso a Rodolfo Moreno en la Gobernación bonaerense. Con
los votos que da Bs. As. en los Colegios Electorales, el futuro presidente no
salía de la conciencia del catamarqueño de Ancasti.
Pero ese 7 de diciembre de 1941, Japón ataca a Estados
Unidos provocando el ingreso yanqui en la Gran Guerra. Castillo no quería
llevar al pais a esa guerra en donde sabía que los intereses argentinos no
tenían qué jugar. Pero la opinión audible nativa estaba por ir a la guerra del
lado aliado. El General Ingeniero jugó esa carta en las embajadas y se
convirtió en el candidato del ingreso a la guerra.
Castillo empezó a recibir grandes presiones internas y
externas; Presiones supervisadas, y manejadas, por el Departamento de Estado.
La neutralidad argentina era un dedo en el orto para Washington.
Estados Unidos presionó de mil maneras para que Argentina
reviera su postura. El Imperio Británico se batía en retirada como la potencia
rectora en el mundo dejándonos en orsai con Yanquilandia. Todo 1942 Castillo,
con su brillante canciller Ruíz Guiñazú, resistió cuanto pudo las presiones,
dando lecciones diplomáticas y defensa del honor nacional.
Alvear murió a los pocos días, dejando acéfalo al partido.
Una comisión pacífica logró juntar casi un millón de firmas en el llamado
“Plebiscito de la Paz”. Castillo llegaba
al pináculo de su popularidad y poder. En el invierno del ’42, los delegados
norteamericanos rumiaron despecho al no poder imponer la ‘solidaridad
continental’ en la Cumbre de Río. Procuraban unir al continente tras sí contra
el Eje, pero Argentina y Chile se opusieron firme y tajante. A otra cosa mariposa. La economía daba un respiro, y la atinada conducción
presidencial, permitió una industrialización tenue debido a la sustitución de
importaciones. El capital argentino aumentaba en desmedro del extranjero, y
Argentina crecía a despecho del desastre mundial que provocaba la guerra.
No era un mundo de
rosas, pero las cosas mejoraban lentamente, y se sentía que sí. La política con
su total inmoralidad era mal percibida por la sociedad, pero para la gente
Castillo no era el responsable. Si no fue popular, al menos gozó de
consideración y estima pública por parte de los laburantes. Y si alguna crítica
se hacía sentir, Culaciati decretaba estado de sitio permanente y censura al
periodismo. ¿Era autoritario el Presidente? Hasta la miércoles. Pero estamos
hablando de los finales de la llamada Década Infame, no de San Martín y
Belgrano.
LA UNIÓN DEMOCRÁTICA.
El desconcierto en el Partido Radical era grande. Los
socialistas, vencedores en marzo en la Capital, se asomaban como futuros
aliados. Una gran alianza política contra el nazipresidencial, con la venia de
la ‘Embajada’, de todos los partidos no conservadores: Desde el radicalismo,
pasando por socialistas, demócratas progresistas, comunistas, la gran prensa,
empresarios, y hasta sectores del antipersonalismo. Solo les faltaba el
candidato, que ya se venía anunciando.
Brasil acaba por ingresar a la guerra y el General Ingeniero
recuerda ser oficial honorífico del país hermano y rival: Con estrépito de la
prensa se pone a disposición para pelear. Getulio Vargas le manda el avión
presidencial y es recibido en triunfo allá y al regresar. La “Unión
Democrática” tiene candidato.
Jóvenes oficiales van
a verlo a Castillo, preocupados, pero el ladino presidencial los calma con una
sonrisa: Puro espamento, no hay con que darle al poder que viene del
Presidente.
La formidable estructura montada por Justo desde el ’30, e
inclusive antes, que depositaba la política argentina en el Ejército, era
manejada por Castillo con la ayuda de los oficiales. Mientras anduvieran
juntos, no había con que darles.
Había un pequeño contrapunto que Castillo eludía con su
acostumbrada docencia: El fin del fraude. Los militares lo querían y al
Presidente no le convenía. Alguien, siempre hay alguien, le dice que sume al
gobierno a la gente de FORJA, que han roto con la UCR. El Presidente invita a
Arturo Jauretche a su casa de calle Juncal. Jauretche, con su extraña capacidad
de acertar en los diagnósticos pero incurable impolítico, se atreve a criticar
al dueño de casa e intenta darle lecciones de gobierno. Castillo lo miró como
quien mira a un sonso y lo despidió con amabilidad. Jauretche se retiró de la
reunión con la certeza quel Presidente iba a un atajo sin salida por no
escuchar sus recomendaciones. Cosas de intelectuales.
Al finalizar el larguísimo 1942, Castillo contaba con todas
las barajas importantes, su talento, sus mañas y su integridad patriótica para
imponer Presidente. Frente suyo, estaba Justo en pie, herido en la contienda,
al cual nunca hay que dar por muerto.
Me equivoqué. No
acababa de empezar 1943, que el General Ingeniero se moría de manera
sorpresiva. All power for Castlle.
El Bloqueo Anglo-francés: Alexander Walewski (hijo Natural de Napoleón Bonaparte)
Por Alfred de Brossard,
Acompañante del conde Walewski en la misión de 1847, nos ha dejado de don Juan Manuel este retrato muy al vivo y del natural y no del todo desfavorable a despecho de la inquina con que le trata el libro de que es autor.
EL DIPLOMATICO (1847): A su llegada monsieur Walewski hizo a Rosas una visita de cortesía y después mantuvo con él una larga conferencia. Habiéndome tocado asistir a estas diversas entrevistas, aprovecho la oportunidad para describir al jefe del gobierno argentino tal como se presentó ante nosotros. El general Rosas es un hombre de talla mediana, bastante grueso y dotado, según todas las apariencias, de un gran vigor muscular. Los rasgos de su fisonomía son proporcionados; tiene la tez blanca y los cabellos rubios; en nada se asemeja al tipo español. Al verlo, diríase más bien un gentilhombre normando. Hay en su expresión una extraña mezcla de astucia y de fuerza; de ordinario mantiene su gesto apacible y hasta suave, pero por momentos la contracción de los labios le da una singular expresión de dureza reflexiva.
Se expresa con mucha facilidad y como un hombre perfectamente dueño de su pensamiento y de su palabra. Su estilo hablado es muy desigual; tan pronto se sirve de términos escogidos y hasta elegantes, como cae en la trivialidad. Es posible que entre por algo la afectación en esta manera de expresarse. Sus pláticas no son nunca categóricas, sino por el contrario, difusas y complicadas a fuerza de digresiones y frases incidentales. Pero esta prolijidad, es, sin duda, premeditada y calculada para desconcertar al interlocutor. En efecto, se hace muy difícil seguir al general Rosas en todos los rodeos de su conversación.

Sería imposible reproducir en todos sus aspectos esta conferencia que se prolongó por espacio de cinco horas. Rosas se mostró en ella, por momentos, como un perfecto hombre de estado y, según el caso, como un particular afable, y también infatigable dialéctico y orador vehemente y apasionado. Representó, a medida de las exigencias y con una rara perfección, la cólera, la franqueza y la bonhomía. Es comprensible que, visto cara a cara, pueda seducir o engañar… Dotado de una voluntad reflexiva y persistente, don Juan Manuel es un gobernante esencialmente absoluto; y aunque la fuerza —vale decir el principio de las gentes que carecen de principios — constituya la base de su gobierno; y a pesar de que en su política consulte sobre todo las necesidades de su posición personal, lo cierto es que gusta de pasar por hombre de razonamientos y de convicciones. Muestra gran horror por las sociedades secretas, las logias, como las llama. Se indigna de que puedan suponer en él la menor afinidad con los revolucionarios enemigos del orden social y, como hombre de Estado, finge en sus máximas una gran austeridad que no guarda en su vida privada. «Yo sé muy bien, dice en sus conversaciones, que el ejemplo debe venir desde arriba».
Ha justificado hasta cierto punto sus pretensiones restableciendo el orden material en el país y en la administración; trabaja asiduamente de quince a diez y seis horas diarias en el despacho de los asuntos públicos y no deja pasar nada sin un riguroso examen. De tal manera, como él mismo lo repite, todo el peso y la responsabilidad del gobierno recae sobre él. Asi puede decirse que los principales resultados de su gobierno en el interior, han sido: 1.°) la seguridad pública; 2.°) una pasable justicia; 3.°) orden (aparente al menos) en las finanzas.

Pero el par de estos resultados honorables, hay otros que lo son mucho menos y que provienen de la situación del general Rosas y de la naturaleza de su educación y de su carácter. Llegado al gobierno por medio de la astucia, el general Rosas ha visto violentamente atacada su administración y sólo ha podido mantenerse por la fuerza. Imperioso y vengativo por educación y por temperamento, se entregó al despotismo y ha hecho menosprecio de la libertad, después de haberla invocado tanto, como esos hombres descriptos por Tácito, que proclaman la libertad para derribar el poder y una vez en el mando la emprenden contra ella. De ahí esos favores exorbitantes que otorga a ciertos perdularios, atados a su destino por sus crímenes y sus vicios, individuos siempre listos para jugarse por él y cuya vida y bienestar es un insulto a la moral, y a la miseria públicas. De ahí, por fin, el sistema de opresión legal que hace pesar sobre todos sus enemigos y, hay que decirlo, sobre la parte más educada y esclarecida de la nación.
Hombre de campo. Rosas ha sido en efecto el jefe de la reacción del hombre del campo contra la influencia predominante de la ciudad. Imbuido de prejuicios de orgullo castellano, detesta en masa a los extranjeros, cuyos brazos y cuyos capitales podrían enriquecer el país, y apenas si les acuerda una mezquina hospitalidad. Agricultor por nacimiento, por educación y por tendencias, poco le importa de la industria. Esta predilección le ha inspirado algunas buenas medidas, porque predica con el ejemplo de sus propiedades que están perfectamente administradas y cultivadas. Ha fomentado el cultivo de cereales y lo ha mejorado cargando con un pesado derecho de importación a los trigos que Buenos Aires hacía traer hasta entonces de la América del Norte.
Educado en las máximas exclusivas del derecho colonial español, no comprende ni admite el comercio sino rodeado de tarifas prohibitivas y de rigores aduaneros. De ahí la estancación en el comercio y en la industria y el absoluto abandono de los objetos de utilidad material.

En contraposición a esto, el general Rosas se preocupa mucho por los medios que pueden servir a un gobierno para influir sobre el espíritu de los pueblos y acuerda gran importancia a la instrucción pública porque la instrucción pública y la religión son medios de influencia política.
Por ese mismo motivo interviene activamente en la prensa periódica; paga diarios en Francia, Inglaterra, Portugal, Brasil y Estados Unidos y él mismo dirige sus periódicos de Buenos Aires: La Gaceta Mercantil, El Archivo Americano y el British Packet. Los artículos de estos periódicos son escritos, dictados, y por lo menos corregidos, por el mismo general Rosas y cada uno se hace con vistas a la política de Europa o América, siempre con un objetivo bien preciso, y destinado a producir un efecto determinado.
La Gaceta Mercantil, destinada especialmente al interior de la Confederación, repite diariamente la misma polémica: «Las comunicaciones son tan difíciles —dice Rosas — que de treinta números, pueden perderse veintinueve. Es necesario que el número treinta enseñe a los lectores lo que no le han enseñado los veintinueve perdidos».
El Archivo Americano, revista redactada en tres idiomas (español, inglés y francés) por don Pedro de Ángelis, está destinada a Europa en general. El British Packet, diario escrito en inglés, como su nombre lo indica, sirve de órgano al gobierno argentino para dirigirse al comercio británico.
Si don Juan Manuel comprende muy bien la acción de la prensa, conoce asimismo muy bien el poder de la disciplina militar y se ocupa con especial cuidado del ejército, que constituye uno de sus principales sostenes. Por él arruina sus propias finanzas y se mantiene en amenaza contra los países vecinos.
Rosas se siente animado por pensamientos de ambición, tiene el instinto de las grandes empresas y es demasiado sagaz y avisado para no comprender que todo gobierno, por absoluto que sea, necesita algún apoyo de la opinión pública. Su aversión por los extranjeros, su desprecio por la industria y el comercio, su predilección por la agricultura, son sentimientos de que participa toda la facción que lo apoya y sobre los cuales ha sabido fundar su crédito y su popularidad. Ha ido más lejos; se ha exhibido como campeón de la independencia americana, amenazada, según él y sus parciales, por las costumbres e ideas europeas y por la ambición de los gobiernos del viejo mundo. Y este pensamiento, expresado con ardor, ha realzado singularmente su reputación, no solamente ante sus partidarios, sino ante los pueblos de más allá del Atlántico y de los Estados Unidos. Por eso sus admiradores lo saludan con el nombre de Gran Americano.
El general Rosas alimenta otra ambición muy a propósitos para halagar el orgullo de su pueblo; la reconstrucción del antiguo Virreinato de Buenos Aires, que supone la reunión en un solo haz, de todas las provincias argentinas, el sometimiento del Paraguay recalcitrante y recobro de la influencia, siquiera indirecta, sobre la Banda Oriental, como antes del tratado de 1828. Esto es, evidentemente, su programa.
Alfred de Brossard
(Traducción de José Luis Busaniche)
lunes, 13 de mayo de 2019
A ORILLAS DEL RIO COLORADO (1833)
Por Carlos Darwin
El campamento del general Rosas estaba cerca del río [Colorado], Consistía en un cuadrado formado por carros, artillería, chozas de paja, etcétera. Casi todas las tropas eran de caballería, y me inclino a creer que jamás se reclutó en lo pasado un ejército semejante de villanos seudobandidos. La mayor parte de los soldados eran mestizos de negro, indio y español. No sé por qué, tipos de esta mezcolanza, rara vez tienen buena catadura. Pedí ver al secretario para presentarle mi pasaporte. Empezó a interrogarme con gran autoridad y misterio. Por fortuna llevaba yo una carta de recomendación del gobierno de Buenos Aires para el comandante de Patagones. Presentáronsela al general Rosas, quien me contestó muy atento, y el secretario volvió a verme, muy sonriente y afable. Establecí mi residencia en el rancho o vivienda de un viejo español, tipo curioso que había servido con Napoleón ea la expedición contra Rusia. Estuvimos dos días en el Colorado; apenas pude continuar aquí mis trabajos de naturalista porque el territorio de los alrededores era un pantano que en verano [diciembre] se forma al salir de madre el río con la fusión de las nieves en la cordillera. Mi principal entretenimiento consistió en observar a las familias indias, según venían a comprar ciertas menudencias al rancho donde nos hospedábamos. Supuse que el general Rosas tenía cerca de seiscientos aliados indios. Los hombres eran de elevada talla y bien formados; pero posteriormente descubrí sin esfuerzo, en el salvaje de la Tierra del Fuego, el mismo repugnante aspecto, procedente de la mala alimentación, el frío y la ausencia de cultura.
El general Rosas insinuó que deseaba verme, de lo que me alegré mucho posteriormente. Es un hombre de extraordinario carácter y ejerce en el país avasalladora influencia, que parece probable ha de emplear en favorecer la prosperidad y adelanto del mismo. Se dice que posee setenta y cuatro leguas cuadradas de tierra y unas trescientas mil cabezas de ganado. Sus fincas están admirablemente administradas y producen más cereales que las de los otros hacendados. Lo primero que le conquistó gran celebridad fueron las ordenanzas dictadas para el buen gobierno de sus estancias y la disciplinada organización de varios centenares de hombres para resistir con éxito los ataques de los indios. Corren muchas historias sobre el rigor con que se hizo guardar la observancia de esas leyes. Una de ellas fue que nadie, bajo pena de calabozo, llevara cuchillo los domingos, pues como en estos días era cuando más se jugaba y bebía, las pendencias consiguientes solían acarrear numerosas muertes por la costumbre ordinaria de pelear con el arma mencionada. En cierto domingo se presentó el gobernador con todo el aparato oficial de su cargo a visitar la estancia del general Rosas, y éste, en su precipitación por salir a recibirle, lo hizo llevando el cuchillo al cinto, como de ordinario. El administrador le tocó el brazo y le recordó la ley, con lo que Rosas, hablando con el gobernador, le dijo que sentía mucho lo que le pasaba, pero que le era forzoso ir a la prisión, y que no mandaba en su casa hasta que no hubiera salido. Pasado algún tiempo, el mayordomo se sintió movido a abrir la cárcel y ponerle en libertad; pero, apenas lo hubo hecho, cuando el prisionero, vuelto a su libertad, le dijo: «Ahora tú eres el que ha quebrantado las leyes, y por tanto debes ocupar mi puesto en el calabozo».
Rasgos como el referido entusiasmaban a los gauchos, que todos, sin excepción, poseen alta idea de su igualdad y dignidad. El general Rosas es además un perfecto jinete, cualidad de importancia nada escasa en un país donde un ejército eligió a su general mediante la prueba que ahora diré: metieron en un corral una manada de potros sin domar, dejando solo una salida sobre la que había un larguero tendido horizontalmente a cierta altura; lo convenido fue que sería nombrado jefe el que desde ese madero se dejara caer sobre uno de los caballos salvajes en el momento de salir escapados, y, sin freno ni silla, fuera capaz no sólo de montarle, sino de traerle de nuevo al corral.
El individuo que así lo hizo fue designado para el mando, e indudablemente no podía menos de ser un excelente general para un ejército de tal índole. Esta hazaña extraordinaria ha sido realizada también por Rosas.
Por estos medios, y acomodándose al traje y costumbres de los gauchos, se ha granjeado una popularidad ilimitada en el país y consiguientemente un poder despótico. Un comerciante inglés me aseguró que en cierta ocasión un hombre mató a otro, y al arrestarle y preguntarle el motivo respondió: «Ha hablado irrespetuosamente del general Rosas y por lo mismo le quité de en medio». Al cabo de una semana el asesino estaba en libertad. Esto, a no dudarlo, fue obra de los partidarios del general y no del general mismo. En la conversación [Rosas] es vehemente, sensato y muy grave. Su gravedad rebasa los límites ordinarios; a uno de sus dicharacheros bufones (pues tiene dos, a usanza de los barones de la Edad Media) le oí referir la siguiente anécdota: «Una vez me entró comezón de oír cierta pieza de música, por lo que fui a pedirle permiso al general dos o tres veces, pero me contestó: “¡Andá a tus quehaceres, que estoy ocupado!”. Volví otra vez, y entonces me dijo: “Si vuelves, te castigaré”. Insistí en pedir permiso, y al verme se echó a reír. Sin aguardar, salí corriendo de la tienda, pero era demasiado tarde, pues mandó a dos soldados que me cogieran y me pusieran en estacas. Supliqué por todos los santos de la corte celestial que me soltaran, pero de nada me sirvió; cuando el general se ríe no perdona a nadie, sano o cuerdo».
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/03/29105008/Darwin-en-la-epoca-en-que-realizo-su-viaje-SF.jpg)

El buen hombre ponía una cara lastimosa al solo recuerdo del tormento de las estacas. Es un castigo severísimo; se clavan en tierra cuatro postes, y, atada a ellos la victima por los brazos, y las piernas tendidas horizontalmente, se le deja permanecer así por varias horas. La idea está evidentemente tomada del procedimiento usado para secar las pieles. Mi entrevista terminó sin una sonrisa, y obtuve un pasaporte con una orden para las postas del gobierno, que me facilitó del modo más atento y cortés.
Carlos Darwin
miércoles, 8 de mayo de 2019
PEDRO CAMPBELL
Por John Parish Robertson

Corrientes: 1815. Hallándome sentado una tarde bajo la galería de mi casa, llegó hasta muy cerca de mi silla un hombre a caballo: era un tipo enjuto, huesudo, de torvo aspecto y vestía como los gauchos, llevando además dos pistolas de caballería y un sable de herrumbrosa vaina pendientes de un sucio cinturón de cuero crudo. Tenía la patilla y el bigote colorados, el pelo enmarañado del mismo color y formando greñas espesas debido al sudor y al polvo que lo cubría; el rostro requemado por el sol parecía casi negro y estaba cubierto de ampollas hasta los ojos; grandes trozos de piel abarquillada pendían de los labios resecos, a punto de caer.

Llevaba un par de aros en las orejas y vestía gorra militar, poncho raído y chaqueta azul con vueltas rojas muy gastadas; ostentaba también un gran cuchillo con vaina de cuero, botas de potro y espuelas de hierro con rodajas de una pulgada y medio de diámetro. El caballo era un lindo animal cubierto de sudor, palpitábanle los flancos heridos por las espuelas y se le dilataba la nariz mientras mordía un enorme freno y sacudía la cabeza echando espuma que salpicaba su propio cuerpo y el del jinete. Detrás de este Orlando Furioso seguía otro hombre que el primero llamaba «paje», pero era un paje como nunca lo había visto yo. Formaba el retrato fiel de su patrón, aparte de que uno tenía el pelo rojo y el otro negro y enredado como la crin de un bagual. El paje marchaba de manera que la cabeza de su caballo tocaba la cola del que iba delante Ambos personajes, después de arrojar las riendas por sobre las cabezas de sus cansadas cabalgaduras, desmontaron. Creí que se trataba de dos de los peores bandidos de la gente de Artigas, y suponiendo que vendrían seguidos por otros de la misma calaña, dije para mí: Ave María, ora pro nobis. No estaba yo acostumbrado a recibir tales visitas y me levanté pidiendo a los huéspedes que se senfran. Verdad es que me había tocado andar en lances parecidos con otros artigueños pero jamás con dos soldados de aspecto tan feroz como éstos que tenía por delante. Me dirigí al interior de la casa para ordenar que trajeran cerveza o aguardiente y algunas monedas de plata, pero cuál no sería mi sorpresa (y también diré mi satisfacción) cuando el que hacía de superior se sacó respetuosamente la gorra, hizo una cortesía bastante desmañada y me dijo en mal español y con acento que no era de gaucho criollo:
—No se aflija señor Robertson, estamos bien aquí.
El acento con que habló en español, el rostro mismo, el pelo rojo y los ojos grises y brillantes me revelaron en seguida que se trataba de un hijo de la isla hermana (Irlanda), transformado en gaucho de aspecto más imponente que todos los nativos conocidos por mí.
Recobrado de mi sorpresa, pregunté al extraño huésped a quién tenía el honor de hablar.
—¡Por Dios!… —exclamó—. ¿No conoce a Pedro Campbell?… Canbél —agregó, acentuando mucho la última sílaba— Pedro Canbél (pronunciaba Peitro) como me dicen los gauchos. ¿Así es que nunca me oyó nombrar por ahí? Entonces… (no repetiré el juramento con que acentuó esta frase) usted es el único caballero que no me conoce en la provincia…—¡Oh! Míster Campbell —le contesté—; no solamente lo conocía de nombre, sino también por su fama, aunque ésta es la primera vez que tengo el honor de saludarlo.
—El honor es mío, señor —dijo don Pedro—, y si me permite voy a presentarle a mi amigo don Eduardo (éste era el «paje»). Don Eduardo va a llevar los caballos al corral y yo voy a ocuparme de un negocito con usted—. Don Eduardo, el asistente de don Pedro, fue presentado como un compatriota de Tipperary y como su segundo en jerarquía entre los gauchos. Dijo también que era gran allegado de don Pepe.
—Perdone —le dije—, y ¿quién es don Pepe?…
—¿Pepe?… ¡Cómo!… Pero, José Artigas… —contestó—. Somos uña y carne… amigos de ley como dicen en Purificación. Y, a propósito… ¿No estuvo usted por allí hace un mes?… ¿Y no me he venido yo cortando campo para verlo y para preguntarle —si es que puedo— ¿qué anda por hacer después que lo desterraron del Paraguay?… Es un condenado el Francia ese, ¿y quién si no yo le dije a Pepe que era una vergüenza haberlo tratado su gente en la Bajada lo mismo que lo trataron en el Paraguay?… ¿Y no los hubiera yo castigado a los cobardes esos y lo hubiera puesto a usted en su bote de este lado de Goya?… Si no que mi gente llegó con un día de atraso al pueblo y no pudimos tomar el bote para llegar a su barco La Inglesita. La verdad es que se perdió la ocasión. Pero si alguna vez lo pesco a ese ladrón de sargento que le robó sus cosas, se ha de arrepentir y usted pierda cuidado que nunca más han de asaltar a un compatriota mío. Esto mismo fué lo que le dije a don Pepe la última vez que hablé con él. Él dice siempre Dios lo ayude y que por que no ha de hacer uno lo que quiere en el campo. Pero, sin embargo, yo creo que Pepe es un caballero honrado y se ve obligado a arrear animales por ahí… ¿a quién le hace daño si todo es por el bien del país?
A esta altura de la arenga de don Pedro llego el gobernador Méndez acompañado por un ayudante y escoltado por dos milicianos de su guardia. Venía, como de costumbre, a beber algunas botellas de cerveza. El deleite con que empinaba un vaso tras otro, se traducía por un chasquido que hacía con los labios, exclamando después: «¡Qué bueno!»… Con lo que demostraba que a las puras aguas del Paraná prefería las barrosas del Támesis, siempre que tuvieran malta y lúpulo…
Tan pronto como S. E. el gobernador advirtió a mi huésped, se apeó del caballo y corrió hacia él para darle un abrazo de cordialidad y respeto. Don Pedro devolvió el saludo con unas palmadas tan fuertes en la espalda que sacudieron toda la humanidad del gobernador. El gaucho irlandés asumió entonces un tono de protección y un aire de importancia muy contrario a la deferencia con que me había tratado hasta ese momento. Sentóse en una silla y golpeando con la mano el asiento que estaba próximo invitó a sentarse al gobernador, con el tono más familiar:
—Siéntese, compadre —le dijo—, y vamos a beber por la prosperidad y larga vida de don Pepe y por su tocayo mi gauchito, el ahijado.Don Pedro recordó entonces al gobernador que debía decir: Hip, Hip, Hurra… y cómo debía repetirlo tres veces, a la inglesa. Es de observar que, si bien he dado el coloquio de don Pedro, en idioma inglés, muchas palabras las decía en español, cuando no podía, después de varios intentos, encontrar la palabra inglesa equivalente.
Pidiéndome disculpas por la libertad que se tomaba, Mr. Campbell me declaro que terminaríamos de hablar al día siguiente y difirió hasta entonces la apertura del negocio. Sin otra ceremonia, me hizo una desgarbada cortesía, llamó a su ayudante don Eduardo, le dió un vaso de cerveza, estrechó cordialmente la mano del gobernador con otra palmada en la espalda y de un salto se puso a caballo con todo su aparejo, alejándose entre los saludos amistosos de los correntinos —ya fueran de cierta categoría o de humilde condición— que le veían pasar.
—¡Hombre guapo!… —dijo el gobernador con aire de profundo respeto, levantando los ojos y meneó la cabeza pareciendo insinuar que en la bravura de don Pedro, algo había de equívoco.
Permaneció prisionero del dictador Francia durante un tiempo, y luego se lo instaló en la Villa del Pilar sobre la costa del río Paraguay, donde se dedicó a la curtiembre de cueros. Allí falleció en el año 1832
sábado, 4 de mayo de 2019
El Combate de San Lorenzo visto por viajeros británicos
Por JUAN PARISH ROBERTSON y GUILLERMO P. ROBERTSON.
No habían corrido muchas horas cuando desperté de mi profundo sueño a causa del tropel de caballos, ruido de sables y rudas voces de mando a inmediaciones de la posta. Vi confusamente en las tinieblas de la noche los tostados rostros de dos arrogantes soldados en cada ventanilla del coche.
No dudé estar en manos de los marinos. «¿Quién está ahí», dijo autoritariamente uno de ellos. «Un viajero», contesté, no queriendo señalarme inmediatamente como víctima, confesando que era inglés. «Apúrese», dijo la misma voz «y salga». En ese momento se acercó a la ventanilla una persona cuyas facciones no podía distinguir en lo obscuro, pero cuya voz estaba seguro de conocer, cuando dijo a los hombres: «No sean groseros: no es enemigo, sino, según el maestro de posta me informa, un caballero inglés en viaje al Paraguay».
Los hombres se retiraron y el oficial se aproximó más a la ventanilla. Confusamente, como pude entonces discernir sus finas y prominentes facciones, combinando sus rasgos con el metal de voz, dije: «Seguramente usted es el coronel San Martín, y, si es así, aquí está su amigo míster Robertson».
El reconocimiento fué instantáneo, mutuo y cordial; y él se regocijó con franca risa cuando le manifesté el miedo que había tenido confundiendo sus tropas con un cuerpo de marinos. El coronel entonces me informó que el gobierno tenía noticias seguras de que los marinos españoles intentarían desembarcar esa misma mañana, para saquear el país circunvecino y especialmente el convento de San Lorenzo. Agregó que, para impedirlo, había sido destacado con ciento cincuenta granaderos a caballo, de su regimiento; que había venido (andando principalmente de noche para no ser observado) en tres noches desde Buenos Aires. Dijo estar seguro de que los marinos no conocían su proximidad y que dentro de pocas horas esperaba entrar en contacto con ellos. «Son doble en número», añadió el valiente coronel, «pero por eso no creo que tengan la mejor parte de la jornada».
«Estoy seguro que no», dije; y descendiendo sin dilación empecé con mi sirviente a buscar a tientas, vino, con qué refrescar a mis muy bienvenidos huéspedes. San Martín había ordenado que se apagaran todas las luces de la posta, para evitar que los marinos pudiesen observar y conocer así la vecindad del enemigo. Sin embargo, nos manejamos muy bien para beber nuestro vino en la obscuridad y fué literalmente la copa del estribo; porque todos los hombres de la pequeña columna estaban parados al lado de sus caballos ya ensillados, y listos para avanzar, a la voz de mando, al esperado campo de combate.
No tuve dificultad en persuadir al general que me permitiera acompañarlo hasta el convento. «Recuerde solamente», dijo, «que no es su deber ni oficio pelear. Le daré un buen caballo y si ve que la jornada se decide contra nosotros, aléjese lo más ligero posible. Usted sabe que los marineros no son de a caballo». A este consejo prometí sujetarme y, aceptando su delicada oferta de un caballo excelente y estimando debidamente su consideración hacia mí, cabalgué al costado de San Martín cuando marchaba al frente de sus hombres, en obscura y silenciosa falange.
Justo antes de despuntar la aurora, por una tranquera en el lado del fondo de la construcción, llegamos al convento de San Lorenzo, que quedó interpuesto entre el Paraná y las tropas de Buenos Aires y ocultos todos los movimientos a las miradas del enemigo. Los tres lados del convento visibles desde el río, parecían desiertos; con las ventanas cerradas y todo en el estado en que los frailes, atemorizados, se supondría lo habían abandonado en su fuga precipitada pocos días antes. Era en el cuarto lado y por el portón de entrada al patio y claustros que se hicieron los preparativos para la obra de muerte. Por este portón San Martín, silenciosamente, hizo desfilar sus hombres, y una vez que hizo entrar los dos escuadrones en el cuadrado, me recordaron, cuando las primeras luces de la mañana apenas se proyectaban en los claustros sombríos que los protegían, la banda de griegos encerrados en el interior del caballo de madera tan fatal para los destinos de Troya.
El portón se cerró para que ningún transeúnte importuno pudiese ver lo qué adentro se preparaba. El coronel San Martín, acompañado por dos o tres oficiales y por mí, ascendió al campanario del convento y con ayuda de un anteojo de noche y por una ventana trasera trató de darse cuenta de la fuerza y movimientos del enemigo.
Cada momento transcurrido daba prueba más clara de su intención de desembarcar; y tan pronto como aclaró el día percibimos el afanoso embarcar de sus hombres en los botes de siete barcos que componían su escuadrilla. Pudimos contar claramente alrededor de trescientos veinte marinos y marineros desembarcando al pie de la barranca y preparándose a subir la larga y tortuosa senda, única comunicación entre el convento y el río.
Era evidente, por el descuido con que el enemigo ascendía el camino, que estaba desprevenido de los preparativos hechos para percibirlo, pero San Martín y sus oficiales descendieron de la torrecilla, y después de preparar todo para el choque, tomaron sus respectivos puestos en el patio de abajo. Los hombres fueron sacados del cuadrángulo, enteramente inapercibidos, cada escuadrón detrás de una de las alas del edificio.
San Martín volvió a subir al campanario y deteniéndose apenas un momento, volvió a bajar corriendo, luego de decirme: «Ahora, en dos minutos más estaremos sobre ellos, sable en mano». Fué un momento de intensa ansiedad para mí. San Martín había ordenado a sus hombres no disparar un solo tiro. El enemigo aparecía a mis pies, seguramente a no más de cien yardas. Su bandera flameaba alegremente, sus tambores y pitos tocaban marcha redoblada, cuando en un instante y a toda brida los dos escuadrones desembocaron por atrás del convento, y flanqueando al enemigo por las dos alas comenzaron con sus lucientes sables la matanza que fué instantánea y espantosa. Las tropas de San Martín recibieron una descarga solamente, pero desatinada, del enemigo; porque, cerca de él como estaba la caballería, sólo cinco hombres cayeron en la embestida contra los marinos. Todo lo demás fué derrota, estrago y espanto entre aquel desdichado cuerpo. La persecución, la matanza, el triunfo, siguieron al asalto de las tropas de Buenos Aires. La suerte de la batalla, aun para un ojo inexperto como el mío, no estuvo indecisa tres minutos. La carga de los dos escuadrones instantáneamente rompió las filas enemigas, y desde aquel momento los fulgurantes sables hicieron su obra de muerte tan rápidamente que, en un cuarto de hora, el terreno estaba cubierto de muertos y heridos.
Un grupito de españoles había huido hasta el borde de la barranca; y allí, viéndose perseguidos por una docena de granaderos de San Martín, se precipitaron barranca abajo y fueron aplastados en la caída. Fué en vano que el oficial a cargo de la partida les pidiera se rindiesen para salvarse. Su pánico les había privado completamente de la razón, y en vez de rendirse como prisioneros de guerra, dieron el horrible salto que los llevó al otro mundo y dió sus cadáveres, aquel día, como alimento a las aves de rapiña.
De todos los que desembarcaron volvieron a sus barcos apenas cincuenta. Los demás fueron muertos o heridos, mientras que San Martín solamente perdió en el encuentro ocho de sus hombres.
La excitación nerviosa proveniente de la dolorosa novedad del espectáculo, pronto se convirtió en mi sentimiento predominante; y quedé contentísimo de abandonar todavía el humeante campo de la acción. Supliqué a San Martín, en consecuencia, que aceptase mi vino y provisiones en obsequio a los heridos de ambas partes, y, dándole un cordial adiós, abandoné el teatro de la lucha, con pena por la matanza, pero con admiración por su sangre fría e intrepidez.
Esta batalla (si batalla puede llamarse) fué, en sus consecuencias, de gran provecho para todos los que tenían relaciones con el Paraguay, pues los marinos se alejaron del río Paraná y jamás pudieron penetrar después en son de hostilidades.
J. P. Y G. P. ROBERTSON.
(La Argentina en la época de la Revolución. Trad. de Carlos A. Aldao).
JUAN PARISH ROBERTSON y GUILLERMO P. ROBERTSON. — Dos hermanos ingleses, comerciantes, que viajaron por asuntos de negocios en el Río de la Plata, de 1811 a 1815. Estuvieron en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, y sobre todo en Asunción donde conocieron muy de cerca al dictador Francia. Juan visitó a Artigas en Purificación, 1815. Francia los expulsó del Paraguay ese mismo año. Tuvieron también negocios en Chile y Perú. Juan volvió a Inglaterra en 1830 y Guillermo en 1834. Publicaron en ese país Letters on Paraguay (2 vol.) 1838; Francia’s Reign of Terror (1839) y Letters on South America (1843). El ilustre escritor inglés Carlyle se ocupa de los Robertson y de sus libros en su folleto sobre el doctor Francia. El señor Carlos A. Aldao ha traducido los dos volúmenes de Letters on Paraguay, y seis cartas (o capítulos) de Francia’s Reign of Terror, en un volumen con título general de La Argentina en la época de la Revolución.Las Cartas de Sud América, traducidas por José Luis Busaniche, han sido publicadas por la Editorial Emecé en tres volúmenes.
.
Etiquetas:
Combate de San Lorenzo,
Robertson John Parish
viernes, 3 de mayo de 2019
5 DE JULIO. ATAQUE A BUENOS AIRES 1807
Por Lancelot Holland («Diario del Teniente Coronel Lancelot Holland», en La Nación, julio 2 de 1937, Buenos Aires).
LANCELOT HOLLAND. — Distinguido oficial de las fuerzas que intentaron Ja segunda invasión inglesa. Este prestigioso militar se graduó de alférez de los Coldstreams Guards el 15 de mayo de 1795, fué trasladado a los Grenadier Guards en 1798 y obtuvo el grado de capitán en 1799. Luego, en 1804, se le designó ayudante permanente del intendente general del ejército en Irlanda y posteriormente fué ascendido a teniente coronel en el 134.º de Infantería. Prestaba servicio en el estado mayor del general Craufurd cuando fué incorporado a las fuerzas que se dirigían a Buenos Aires. (La Nación).
Las calles de Buenos Aires corren todas paralelas o en ángulos rectos entre sí. Como están a distancias iguales, la ciudad está dividida en un número de cuadrados. El lado de cada uno de ellos tiene 136 yardas. Al fondo de la ciudad, cerca del río, hay un fuerte poderoso. Se propuso hacer un falso ataque sobre las tres calles que llevan por el centro de la ciudad inmediatamente sobre el fuerte, con la artillería y el 6 de Dragones. Al mismo tiempo trece columnas debían penetrar en la ciudad y ocupar cualesquiera posiciones fuertes de que pudieran apoderarse cerca del río; el fuego de la artillería era la señal para que avanzaran estas columnas, cuyas cabezas habían sido colocadas por la noche en las cabeceras de las calles. El enemigo había situado su defensa principal dentro de unas cinco cuadras del Fuerte y las columnas que llegaron a esa distancia fueron severamente atacadas con fuego de mosquetería y granadas de mano desde las casas vecinas.
LANCELOT HOLLAND. — Distinguido oficial de las fuerzas que intentaron Ja segunda invasión inglesa. Este prestigioso militar se graduó de alférez de los Coldstreams Guards el 15 de mayo de 1795, fué trasladado a los Grenadier Guards en 1798 y obtuvo el grado de capitán en 1799. Luego, en 1804, se le designó ayudante permanente del intendente general del ejército en Irlanda y posteriormente fué ascendido a teniente coronel en el 134.º de Infantería. Prestaba servicio en el estado mayor del general Craufurd cuando fué incorporado a las fuerzas que se dirigían a Buenos Aires. (La Nación).
Las calles de Buenos Aires corren todas paralelas o en ángulos rectos entre sí. Como están a distancias iguales, la ciudad está dividida en un número de cuadrados. El lado de cada uno de ellos tiene 136 yardas. Al fondo de la ciudad, cerca del río, hay un fuerte poderoso. Se propuso hacer un falso ataque sobre las tres calles que llevan por el centro de la ciudad inmediatamente sobre el fuerte, con la artillería y el 6 de Dragones. Al mismo tiempo trece columnas debían penetrar en la ciudad y ocupar cualesquiera posiciones fuertes de que pudieran apoderarse cerca del río; el fuego de la artillería era la señal para que avanzaran estas columnas, cuyas cabezas habían sido colocadas por la noche en las cabeceras de las calles. El enemigo había situado su defensa principal dentro de unas cinco cuadras del Fuerte y las columnas que llegaron a esa distancia fueron severamente atacadas con fuego de mosquetería y granadas de mano desde las casas vecinas.
A las 6 las columnas empezaron a moverse. La brigada del general Craufurd fué dividida en dos; él dirigió la fracción derecha, consistente en cuatro compañías de infantería ligera y cuatro del 95, con un cañón para balas de tres libras. El coronel Pack dirigió la izquierda, consistente en cinco compañías de infantería ligera y cuatro del 95, con un cañón para balas de tres libras. Al pasar a través de la ciudad con el general Craufurd no se nos molestó mucho; se nos hizo poco fuego. Avanzamos hasta que llegamos al agua. Volvimos entonces a la izquierda y nos juntamos con el coronel Pack. Lo habían hostilizado duramente y se retiraba a un puesto llamado la Residencia, a cierta distancia a la derecha. El propio Pack tenía cinco balazos en sus ropas, dos de los cuales le habían herido levemente; había perdido gran número de oficiales y soldados, entre muertos y heridos. Algunos fueron abandonados en las calles y unos pocos estaban con él. Habían sido tiroteados desde las casas.
El regimiento 45.º había avanzado por nuestra derecha sin encontrar oposición y tomado posesión de la Residencia, un fuerte edificio de las afueras de la ciudad. Después que el coronel Guard hubo colocado a sus hombres en este puesto, con su compañía de Granaderos, se unió a nosotros.
El regimiento 45.º había avanzado por nuestra derecha sin encontrar oposición y tomado posesión de la Residencia, un fuerte edificio de las afueras de la ciudad. Después que el coronel Guard hubo colocado a sus hombres en este puesto, con su compañía de Granaderos, se unió a nosotros.
SANTO DOMINGO
Había una gran catedral al extremo de la calle por la cual había avanzado el coronel Pack, y el general Craufurd dispuso que nos apoderásemos de ella y nos mantuviéramos allí hasta que supiésemos la suerte de las columnas de la izquierda. Destrozamos las puertas a cañonazos y apostamos nuestros fusileros por todo el techo del edificio para que pudieran desalojar a los españoles de las azoteas de las casas cercanas, desde donde mantenían un fuerte fuego muy vivo. Sin embargo, los fusileros no pudieron conseguir ese propósito. En la Catedral, que se llama Santo Domingo, hallamos los colores del 71.º, que Pack tuvo el placer de recobrar. Al entrar en la Catedral habíamos esperado encontrarla llena de soldados. Sin embargo, había muy pocos. Dos monjes estaban mal heridos, uno había perdido un brazo y otro estaba herido en el pecho. Reunimos a todos los monjes y frailes, que había muchos y estaban muy asustados, y los protegimos, así como a su altar, con centinelas. Fué difícil impedir el saqueo; la Catedral era rica y magnífica.
Entre tanto el enemigo hacía fuego contra nosotros a través de todos los orificios y ventanas y hería a muchos de nuestros hombres. Nada oímos de las otras fuerzas y el enemigo traía cañones para atacarnos. Entramos en la Catedral a eso de las 8; más o menos a las 12, Liniers envió un edecán para instarnos a la rendición, diciendo que el ejército estaba derrotado y hecho prisionero todo el 88’. Al ver que el enemigo se acercaba mucho a nosotros y nos apuntaba con más artillería, se decidió hacer una carga. El coronel Guard, con el 45.º de Granaderos y el mayor Trotter, con un poco de infantería ligera, salieron inmediatamente de la iglesia, calle abajo. Las dos secciones de primera fila quedaron destrozadas y todos sus hombres murieron o resultaron heridos. El capitán de Granaderos fué herido malamente en el pecho; la espada que Guard tenía en la mano fué atravesada por tres balas de mosquete. El mayor Trotter murió y la infantería ligera quedó disminuida. El enemigo, durante esta salida, perdió pocos hombres y se retiró dentro o detrás de las casas, desde donde hizo fuego fríamente y con precisión.
Las tropas recibieron orden de replegarse. El coronel Pack había dejado al coronel Cadogan con tres compañías de infantería ligera a cierta distancia de nosotros, en un puesto que no consideraba bueno. No oímos disparos por ese lado y supimos que habían caído prisioneros.
La Residencia, donde estaba apostado el 45.º, se hallaba muy distante de nosotros, seis cuadras, y no podíamos abrigar la esperanza de llegar hasta ella bajo el fuego a que nos expondríamos. Teníamos un centenar de soldados y oficiales heridos en la Catedral. El enemigo nos atacaba con metralla y cada vez traía más cañones. Esperábamos que pronto quedaría destruido el edificio. Nuestros soldados estaban alarmados y desalentados. A las 4 el general Craufurd consultó a los coroneles Guard y Pack y al mayor Mac Leod, con respecto a las medidas que podían adoptarse, y se acordó tener una comunicación con el enemigo. Se izó una bandera de parlamento. Esto hizo venir a un oficial español que dijo que nuestras tropas estaban prisioneras, muertas o en retirada; que el general Liniers estaba dispuesto a recibirnos como prisioneros de guerra, pero que no aceptaría otras condiciones. Después de algunas conferencias le enviamos de vuelta con ciertas proposiciones. Regresó y dijo que el general Elío estaba a la puerta y deseaba hablar con el general Craufurd, quien salió a verle.
Apareció un hombre sucio y mal vestido que al presentarse a él dijo ser el general Elío. Estaba rodeado por una vociferante gentuza armada, que ululaba y chillaba y de la que esperábamos que en cualquier momento nos hiciera fuego. Como los coroneles Guard y Pack habían coincidido con el general Craufurd en que estábamos reducidos a la necesidad de la rendición, el general Craufurd arregló con ese Elío que nos entregábamos como prisioneros de guerra. Se ordenó que saliéramos sin armas. Fué un amargo deber; todos lo sentimos así. Los soldados estaban todos llorosos. Se nos hizo marchar a través de la ciudad hasta los fuertes. Nada podía ser más mortificante que el paso a través de las calles entre la gentuza que nos había conquistado. Eran gentes de tez muy obscura, bajas y mal hechas, cubiertas con mantas, armadas con largos mosquetes y, algunos, una espada. No había orden ni uniformidad entre ellos.
Se nos llevó a la casa de Liniers, en el Fuerte, donde se nos introdujo en una sala llena de oficiales británicos. Hallamos a todos los del 88.º que se habían salvado de morir o de quedar heridos, y al coronel Cadogan con los oficiales a sus órdenes. Un general Barbiani, hombrecillo enojadizo, pero cortés, nos recibió y nos hizo firmar una promesa de no servir contra España o sus aliados hasta que se nos canjeare. Había en total 60 o 70 oficiales en dos grandes salas bien vigiladas. Nos trajeron algunos bizcochos y un trozo de carne, ahumada y horrible. No había nada más que ladrillos para tendernos encima. El general Barbiani nos dió al general Craufurd y a mí algo de comida en su propia mesa y también al general Craufurd un colchón para que se acostara. Yo me tendí en algunas tablas, a su lado.
Por la mañana, Barbiani nos dió a Craufurd y a mí un poco de chocolate como desayuno. Nada puede ser más cortés que su trato, así como el de los demás oficiales españoles. Parecen vivir de una manera sucia e incómoda. Barbiani es segundo jefe y además intendente general. Sin embargo, él mismo se hace la cama, se limpia la mesa, etcétera. Él y su estado mayor duermen todos en una sola pieza, sobre colchones, sin sacarse la ropa. Parecen considerar que el lavarse es una operación muy innecesaria y no se afeitan con frecuencia. Son grandes fumadores de cigarros. En general, parecen gentes corteses, analfabetas, mal educadas. Hay, sin embargo, algunas excepciones. Algunos de ellos han leído y conocen el mundo. Tienen a lo sumo algún conocimiento de francés y de latín. Sus ropas son diferentes y parecen estar regidas más por la fantasía que por la uniformidad. Entre esta gente, la mitad estaba formada por comerciantes del lugar que habían tomado las armas y recibido sus grados de Liniers.
Después del desayuno volvimos a nuestros compañeros de prisión, a quienes encontramos envueltos en humo. Se habían hecho más admiradores de los cigarros que los mismos españoles. Les habían llevado para el desayuno algunos bizcochos muy buenos, por los cuales hubo una avidez general. A las 3 el general Liniers invitó a todos los oficiales a comer. Nos recibió un número más o menos igual de españoles. La comida fue muy buena, sin ninguna pretensión de estilo o de lujo. Todo transcurrió muy bien. Liniers es un hombre de buen talante y muy conversador y no parece tener talento. Al terminar la comida, el general Gower llegó para tratar con Liniers, como consecuencia de una carta que Liniers le había enviado por la mañana con una bandera de parlamento. Estuvieron mucho tiempo encerrados juntos. Pasamos una noche muy semejante a la anterior, pero quizá sentimos más profundamente nuestro infortunio.
7 de julio
Por la mañana un emprendedor irlandés, un capitán Carroll, del 88.º, que habla español y por ello consiguió intimar con los españoles, al verme en un estado sucio e incómodo ofreció procurarme una camisa limpia y una navaja. No era ésta una proposición para pasarla por alto. Le seguí, sin saber a dónde me llevaba. Con gran asombro mío me condujo a una habitación, en la que Liniers, que acababa de dejar el lecho, se estaba vistiendo. Muy fríamente le dijo para qué me había llevado y Liniers me buscó inmediatamente en persona una navaja, una camisa, etc., después de lo cual estuvo media hora buscando un nuevo cepillo de dientes para mí. Hablaba continuamente y con poco sentido. Mientras estuve con él, no menos de diez españoles mal entrazados, algunos militares y otros civiles, entraron en su cuarto sin ceremonias para proferir fuertes quejas contra los ingleses. Sus modales eran los de personas que tratan de igual a igual.
Había una gran catedral al extremo de la calle por la cual había avanzado el coronel Pack, y el general Craufurd dispuso que nos apoderásemos de ella y nos mantuviéramos allí hasta que supiésemos la suerte de las columnas de la izquierda. Destrozamos las puertas a cañonazos y apostamos nuestros fusileros por todo el techo del edificio para que pudieran desalojar a los españoles de las azoteas de las casas cercanas, desde donde mantenían un fuerte fuego muy vivo. Sin embargo, los fusileros no pudieron conseguir ese propósito. En la Catedral, que se llama Santo Domingo, hallamos los colores del 71.º, que Pack tuvo el placer de recobrar. Al entrar en la Catedral habíamos esperado encontrarla llena de soldados. Sin embargo, había muy pocos. Dos monjes estaban mal heridos, uno había perdido un brazo y otro estaba herido en el pecho. Reunimos a todos los monjes y frailes, que había muchos y estaban muy asustados, y los protegimos, así como a su altar, con centinelas. Fué difícil impedir el saqueo; la Catedral era rica y magnífica.
Entre tanto el enemigo hacía fuego contra nosotros a través de todos los orificios y ventanas y hería a muchos de nuestros hombres. Nada oímos de las otras fuerzas y el enemigo traía cañones para atacarnos. Entramos en la Catedral a eso de las 8; más o menos a las 12, Liniers envió un edecán para instarnos a la rendición, diciendo que el ejército estaba derrotado y hecho prisionero todo el 88’. Al ver que el enemigo se acercaba mucho a nosotros y nos apuntaba con más artillería, se decidió hacer una carga. El coronel Guard, con el 45.º de Granaderos y el mayor Trotter, con un poco de infantería ligera, salieron inmediatamente de la iglesia, calle abajo. Las dos secciones de primera fila quedaron destrozadas y todos sus hombres murieron o resultaron heridos. El capitán de Granaderos fué herido malamente en el pecho; la espada que Guard tenía en la mano fué atravesada por tres balas de mosquete. El mayor Trotter murió y la infantería ligera quedó disminuida. El enemigo, durante esta salida, perdió pocos hombres y se retiró dentro o detrás de las casas, desde donde hizo fuego fríamente y con precisión.
Las tropas recibieron orden de replegarse. El coronel Pack había dejado al coronel Cadogan con tres compañías de infantería ligera a cierta distancia de nosotros, en un puesto que no consideraba bueno. No oímos disparos por ese lado y supimos que habían caído prisioneros.
La Residencia, donde estaba apostado el 45.º, se hallaba muy distante de nosotros, seis cuadras, y no podíamos abrigar la esperanza de llegar hasta ella bajo el fuego a que nos expondríamos. Teníamos un centenar de soldados y oficiales heridos en la Catedral. El enemigo nos atacaba con metralla y cada vez traía más cañones. Esperábamos que pronto quedaría destruido el edificio. Nuestros soldados estaban alarmados y desalentados. A las 4 el general Craufurd consultó a los coroneles Guard y Pack y al mayor Mac Leod, con respecto a las medidas que podían adoptarse, y se acordó tener una comunicación con el enemigo. Se izó una bandera de parlamento. Esto hizo venir a un oficial español que dijo que nuestras tropas estaban prisioneras, muertas o en retirada; que el general Liniers estaba dispuesto a recibirnos como prisioneros de guerra, pero que no aceptaría otras condiciones. Después de algunas conferencias le enviamos de vuelta con ciertas proposiciones. Regresó y dijo que el general Elío estaba a la puerta y deseaba hablar con el general Craufurd, quien salió a verle.
Apareció un hombre sucio y mal vestido que al presentarse a él dijo ser el general Elío. Estaba rodeado por una vociferante gentuza armada, que ululaba y chillaba y de la que esperábamos que en cualquier momento nos hiciera fuego. Como los coroneles Guard y Pack habían coincidido con el general Craufurd en que estábamos reducidos a la necesidad de la rendición, el general Craufurd arregló con ese Elío que nos entregábamos como prisioneros de guerra. Se ordenó que saliéramos sin armas. Fué un amargo deber; todos lo sentimos así. Los soldados estaban todos llorosos. Se nos hizo marchar a través de la ciudad hasta los fuertes. Nada podía ser más mortificante que el paso a través de las calles entre la gentuza que nos había conquistado. Eran gentes de tez muy obscura, bajas y mal hechas, cubiertas con mantas, armadas con largos mosquetes y, algunos, una espada. No había orden ni uniformidad entre ellos.
Se nos llevó a la casa de Liniers, en el Fuerte, donde se nos introdujo en una sala llena de oficiales británicos. Hallamos a todos los del 88.º que se habían salvado de morir o de quedar heridos, y al coronel Cadogan con los oficiales a sus órdenes. Un general Barbiani, hombrecillo enojadizo, pero cortés, nos recibió y nos hizo firmar una promesa de no servir contra España o sus aliados hasta que se nos canjeare. Había en total 60 o 70 oficiales en dos grandes salas bien vigiladas. Nos trajeron algunos bizcochos y un trozo de carne, ahumada y horrible. No había nada más que ladrillos para tendernos encima. El general Barbiani nos dió al general Craufurd y a mí algo de comida en su propia mesa y también al general Craufurd un colchón para que se acostara. Yo me tendí en algunas tablas, a su lado.
Por la mañana, Barbiani nos dió a Craufurd y a mí un poco de chocolate como desayuno. Nada puede ser más cortés que su trato, así como el de los demás oficiales españoles. Parecen vivir de una manera sucia e incómoda. Barbiani es segundo jefe y además intendente general. Sin embargo, él mismo se hace la cama, se limpia la mesa, etcétera. Él y su estado mayor duermen todos en una sola pieza, sobre colchones, sin sacarse la ropa. Parecen considerar que el lavarse es una operación muy innecesaria y no se afeitan con frecuencia. Son grandes fumadores de cigarros. En general, parecen gentes corteses, analfabetas, mal educadas. Hay, sin embargo, algunas excepciones. Algunos de ellos han leído y conocen el mundo. Tienen a lo sumo algún conocimiento de francés y de latín. Sus ropas son diferentes y parecen estar regidas más por la fantasía que por la uniformidad. Entre esta gente, la mitad estaba formada por comerciantes del lugar que habían tomado las armas y recibido sus grados de Liniers.
Después del desayuno volvimos a nuestros compañeros de prisión, a quienes encontramos envueltos en humo. Se habían hecho más admiradores de los cigarros que los mismos españoles. Les habían llevado para el desayuno algunos bizcochos muy buenos, por los cuales hubo una avidez general. A las 3 el general Liniers invitó a todos los oficiales a comer. Nos recibió un número más o menos igual de españoles. La comida fue muy buena, sin ninguna pretensión de estilo o de lujo. Todo transcurrió muy bien. Liniers es un hombre de buen talante y muy conversador y no parece tener talento. Al terminar la comida, el general Gower llegó para tratar con Liniers, como consecuencia de una carta que Liniers le había enviado por la mañana con una bandera de parlamento. Estuvieron mucho tiempo encerrados juntos. Pasamos una noche muy semejante a la anterior, pero quizá sentimos más profundamente nuestro infortunio.
7 de julio
Por la mañana un emprendedor irlandés, un capitán Carroll, del 88.º, que habla español y por ello consiguió intimar con los españoles, al verme en un estado sucio e incómodo ofreció procurarme una camisa limpia y una navaja. No era ésta una proposición para pasarla por alto. Le seguí, sin saber a dónde me llevaba. Con gran asombro mío me condujo a una habitación, en la que Liniers, que acababa de dejar el lecho, se estaba vistiendo. Muy fríamente le dijo para qué me había llevado y Liniers me buscó inmediatamente en persona una navaja, una camisa, etc., después de lo cual estuvo media hora buscando un nuevo cepillo de dientes para mí. Hablaba continuamente y con poco sentido. Mientras estuve con él, no menos de diez españoles mal entrazados, algunos militares y otros civiles, entraron en su cuarto sin ceremonias para proferir fuertes quejas contra los ingleses. Sus modales eran los de personas que tratan de igual a igual.
Etiquetas:
Elío Javier,
Invasiones Inglesas,
Lancelot Holland,
Liniers Santiago
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





