Por JUAN PARISH ROBERTSON y GUILLERMO P. ROBERTSON.
No habían corrido muchas horas cuando desperté de mi profundo sueño a causa del tropel de caballos, ruido de sables y rudas voces de mando a inmediaciones de la posta. Vi confusamente en las tinieblas de la noche los tostados rostros de dos arrogantes soldados en cada ventanilla del coche.
No dudé estar en manos de los marinos. «¿Quién está ahí», dijo autoritariamente uno de ellos. «Un viajero», contesté, no queriendo señalarme inmediatamente como víctima, confesando que era inglés. «Apúrese», dijo la misma voz «y salga». En ese momento se acercó a la ventanilla una persona cuyas facciones no podía distinguir en lo obscuro, pero cuya voz estaba seguro de conocer, cuando dijo a los hombres: «No sean groseros: no es enemigo, sino, según el maestro de posta me informa, un caballero inglés en viaje al Paraguay».
Los hombres se retiraron y el oficial se aproximó más a la ventanilla. Confusamente, como pude entonces discernir sus finas y prominentes facciones, combinando sus rasgos con el metal de voz, dije: «Seguramente usted es el coronel San Martín, y, si es así, aquí está su amigo míster Robertson».
El reconocimiento fué instantáneo, mutuo y cordial; y él se regocijó con franca risa cuando le manifesté el miedo que había tenido confundiendo sus tropas con un cuerpo de marinos. El coronel entonces me informó que el gobierno tenía noticias seguras de que los marinos españoles intentarían desembarcar esa misma mañana, para saquear el país circunvecino y especialmente el convento de San Lorenzo. Agregó que, para impedirlo, había sido destacado con ciento cincuenta granaderos a caballo, de su regimiento; que había venido (andando principalmente de noche para no ser observado) en tres noches desde Buenos Aires. Dijo estar seguro de que los marinos no conocían su proximidad y que dentro de pocas horas esperaba entrar en contacto con ellos. «Son doble en número», añadió el valiente coronel, «pero por eso no creo que tengan la mejor parte de la jornada».
«Estoy seguro que no», dije; y descendiendo sin dilación empecé con mi sirviente a buscar a tientas, vino, con qué refrescar a mis muy bienvenidos huéspedes. San Martín había ordenado que se apagaran todas las luces de la posta, para evitar que los marinos pudiesen observar y conocer así la vecindad del enemigo. Sin embargo, nos manejamos muy bien para beber nuestro vino en la obscuridad y fué literalmente la copa del estribo; porque todos los hombres de la pequeña columna estaban parados al lado de sus caballos ya ensillados, y listos para avanzar, a la voz de mando, al esperado campo de combate.
No tuve dificultad en persuadir al general que me permitiera acompañarlo hasta el convento. «Recuerde solamente», dijo, «que no es su deber ni oficio pelear. Le daré un buen caballo y si ve que la jornada se decide contra nosotros, aléjese lo más ligero posible. Usted sabe que los marineros no son de a caballo». A este consejo prometí sujetarme y, aceptando su delicada oferta de un caballo excelente y estimando debidamente su consideración hacia mí, cabalgué al costado de San Martín cuando marchaba al frente de sus hombres, en obscura y silenciosa falange.
Justo antes de despuntar la aurora, por una tranquera en el lado del fondo de la construcción, llegamos al convento de San Lorenzo, que quedó interpuesto entre el Paraná y las tropas de Buenos Aires y ocultos todos los movimientos a las miradas del enemigo. Los tres lados del convento visibles desde el río, parecían desiertos; con las ventanas cerradas y todo en el estado en que los frailes, atemorizados, se supondría lo habían abandonado en su fuga precipitada pocos días antes. Era en el cuarto lado y por el portón de entrada al patio y claustros que se hicieron los preparativos para la obra de muerte. Por este portón San Martín, silenciosamente, hizo desfilar sus hombres, y una vez que hizo entrar los dos escuadrones en el cuadrado, me recordaron, cuando las primeras luces de la mañana apenas se proyectaban en los claustros sombríos que los protegían, la banda de griegos encerrados en el interior del caballo de madera tan fatal para los destinos de Troya.
El portón se cerró para que ningún transeúnte importuno pudiese ver lo qué adentro se preparaba. El coronel San Martín, acompañado por dos o tres oficiales y por mí, ascendió al campanario del convento y con ayuda de un anteojo de noche y por una ventana trasera trató de darse cuenta de la fuerza y movimientos del enemigo.
Cada momento transcurrido daba prueba más clara de su intención de desembarcar; y tan pronto como aclaró el día percibimos el afanoso embarcar de sus hombres en los botes de siete barcos que componían su escuadrilla. Pudimos contar claramente alrededor de trescientos veinte marinos y marineros desembarcando al pie de la barranca y preparándose a subir la larga y tortuosa senda, única comunicación entre el convento y el río.
Era evidente, por el descuido con que el enemigo ascendía el camino, que estaba desprevenido de los preparativos hechos para percibirlo, pero San Martín y sus oficiales descendieron de la torrecilla, y después de preparar todo para el choque, tomaron sus respectivos puestos en el patio de abajo. Los hombres fueron sacados del cuadrángulo, enteramente inapercibidos, cada escuadrón detrás de una de las alas del edificio.
San Martín volvió a subir al campanario y deteniéndose apenas un momento, volvió a bajar corriendo, luego de decirme: «Ahora, en dos minutos más estaremos sobre ellos, sable en mano». Fué un momento de intensa ansiedad para mí. San Martín había ordenado a sus hombres no disparar un solo tiro. El enemigo aparecía a mis pies, seguramente a no más de cien yardas. Su bandera flameaba alegremente, sus tambores y pitos tocaban marcha redoblada, cuando en un instante y a toda brida los dos escuadrones desembocaron por atrás del convento, y flanqueando al enemigo por las dos alas comenzaron con sus lucientes sables la matanza que fué instantánea y espantosa. Las tropas de San Martín recibieron una descarga solamente, pero desatinada, del enemigo; porque, cerca de él como estaba la caballería, sólo cinco hombres cayeron en la embestida contra los marinos. Todo lo demás fué derrota, estrago y espanto entre aquel desdichado cuerpo. La persecución, la matanza, el triunfo, siguieron al asalto de las tropas de Buenos Aires. La suerte de la batalla, aun para un ojo inexperto como el mío, no estuvo indecisa tres minutos. La carga de los dos escuadrones instantáneamente rompió las filas enemigas, y desde aquel momento los fulgurantes sables hicieron su obra de muerte tan rápidamente que, en un cuarto de hora, el terreno estaba cubierto de muertos y heridos.
Un grupito de españoles había huido hasta el borde de la barranca; y allí, viéndose perseguidos por una docena de granaderos de San Martín, se precipitaron barranca abajo y fueron aplastados en la caída. Fué en vano que el oficial a cargo de la partida les pidiera se rindiesen para salvarse. Su pánico les había privado completamente de la razón, y en vez de rendirse como prisioneros de guerra, dieron el horrible salto que los llevó al otro mundo y dió sus cadáveres, aquel día, como alimento a las aves de rapiña.
De todos los que desembarcaron volvieron a sus barcos apenas cincuenta. Los demás fueron muertos o heridos, mientras que San Martín solamente perdió en el encuentro ocho de sus hombres.
La excitación nerviosa proveniente de la dolorosa novedad del espectáculo, pronto se convirtió en mi sentimiento predominante; y quedé contentísimo de abandonar todavía el humeante campo de la acción. Supliqué a San Martín, en consecuencia, que aceptase mi vino y provisiones en obsequio a los heridos de ambas partes, y, dándole un cordial adiós, abandoné el teatro de la lucha, con pena por la matanza, pero con admiración por su sangre fría e intrepidez.
Esta batalla (si batalla puede llamarse) fué, en sus consecuencias, de gran provecho para todos los que tenían relaciones con el Paraguay, pues los marinos se alejaron del río Paraná y jamás pudieron penetrar después en son de hostilidades.
J. P. Y G. P. ROBERTSON.
(La Argentina en la época de la Revolución. Trad. de Carlos A. Aldao).
JUAN PARISH ROBERTSON y GUILLERMO P. ROBERTSON. — Dos hermanos ingleses, comerciantes, que viajaron por asuntos de negocios en el Río de la Plata, de 1811 a 1815. Estuvieron en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, y sobre todo en Asunción donde conocieron muy de cerca al dictador Francia. Juan visitó a Artigas en Purificación, 1815. Francia los expulsó del Paraguay ese mismo año. Tuvieron también negocios en Chile y Perú. Juan volvió a Inglaterra en 1830 y Guillermo en 1834. Publicaron en ese país Letters on Paraguay (2 vol.) 1838; Francia’s Reign of Terror (1839) y Letters on South America (1843). El ilustre escritor inglés Carlyle se ocupa de los Robertson y de sus libros en su folleto sobre el doctor Francia. El señor Carlos A. Aldao ha traducido los dos volúmenes de Letters on Paraguay, y seis cartas (o capítulos) de Francia’s Reign of Terror, en un volumen con título general de La Argentina en la época de la Revolución.Las Cartas de Sud América, traducidas por José Luis Busaniche, han sido publicadas por la Editorial Emecé en tres volúmenes.
.
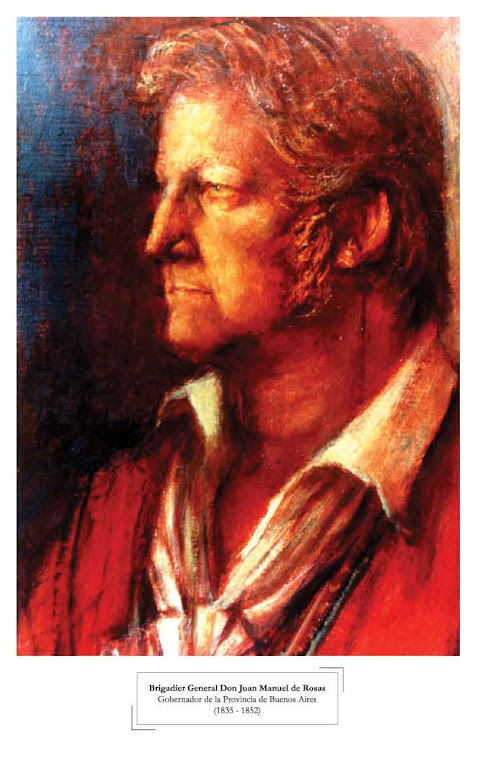

No hay comentarios:
Publicar un comentario