Corrientes: 1815. Hallándome sentado una tarde bajo la galería de mi casa, llegó hasta muy cerca de mi silla un hombre a caballo: era un tipo enjuto, huesudo, de torvo aspecto y vestía como los gauchos, llevando además dos pistolas de caballería y un sable de herrumbrosa vaina pendientes de un sucio cinturón de cuero crudo. Tenía la patilla y el bigote colorados, el pelo enmarañado del mismo color y formando greñas espesas debido al sudor y al polvo que lo cubría; el rostro requemado por el sol parecía casi negro y estaba cubierto de ampollas hasta los ojos; grandes trozos de piel abarquillada pendían de los labios resecos, a punto de caer.

Llevaba un par de aros en las orejas y vestía gorra militar, poncho raído y chaqueta azul con vueltas rojas muy gastadas; ostentaba también un gran cuchillo con vaina de cuero, botas de potro y espuelas de hierro con rodajas de una pulgada y medio de diámetro. El caballo era un lindo animal cubierto de sudor, palpitábanle los flancos heridos por las espuelas y se le dilataba la nariz mientras mordía un enorme freno y sacudía la cabeza echando espuma que salpicaba su propio cuerpo y el del jinete. Detrás de este Orlando Furioso seguía otro hombre que el primero llamaba «paje», pero era un paje como nunca lo había visto yo. Formaba el retrato fiel de su patrón, aparte de que uno tenía el pelo rojo y el otro negro y enredado como la crin de un bagual. El paje marchaba de manera que la cabeza de su caballo tocaba la cola del que iba delante Ambos personajes, después de arrojar las riendas por sobre las cabezas de sus cansadas cabalgaduras, desmontaron. Creí que se trataba de dos de los peores bandidos de la gente de Artigas, y suponiendo que vendrían seguidos por otros de la misma calaña, dije para mí: Ave María, ora pro nobis. No estaba yo acostumbrado a recibir tales visitas y me levanté pidiendo a los huéspedes que se senfran. Verdad es que me había tocado andar en lances parecidos con otros artigueños pero jamás con dos soldados de aspecto tan feroz como éstos que tenía por delante. Me dirigí al interior de la casa para ordenar que trajeran cerveza o aguardiente y algunas monedas de plata, pero cuál no sería mi sorpresa (y también diré mi satisfacción) cuando el que hacía de superior se sacó respetuosamente la gorra, hizo una cortesía bastante desmañada y me dijo en mal español y con acento que no era de gaucho criollo:
—No se aflija señor Robertson, estamos bien aquí.
El acento con que habló en español, el rostro mismo, el pelo rojo y los ojos grises y brillantes me revelaron en seguida que se trataba de un hijo de la isla hermana (Irlanda), transformado en gaucho de aspecto más imponente que todos los nativos conocidos por mí.
Recobrado de mi sorpresa, pregunté al extraño huésped a quién tenía el honor de hablar.
—¡Por Dios!… —exclamó—. ¿No conoce a Pedro Campbell?… Canbél —agregó, acentuando mucho la última sílaba— Pedro Canbél (pronunciaba Peitro) como me dicen los gauchos. ¿Así es que nunca me oyó nombrar por ahí? Entonces… (no repetiré el juramento con que acentuó esta frase) usted es el único caballero que no me conoce en la provincia…—¡Oh! Míster Campbell —le contesté—; no solamente lo conocía de nombre, sino también por su fama, aunque ésta es la primera vez que tengo el honor de saludarlo.
—El honor es mío, señor —dijo don Pedro—, y si me permite voy a presentarle a mi amigo don Eduardo (éste era el «paje»). Don Eduardo va a llevar los caballos al corral y yo voy a ocuparme de un negocito con usted—. Don Eduardo, el asistente de don Pedro, fue presentado como un compatriota de Tipperary y como su segundo en jerarquía entre los gauchos. Dijo también que era gran allegado de don Pepe.
—Perdone —le dije—, y ¿quién es don Pepe?…
—¿Pepe?… ¡Cómo!… Pero, José Artigas… —contestó—. Somos uña y carne… amigos de ley como dicen en Purificación. Y, a propósito… ¿No estuvo usted por allí hace un mes?… ¿Y no me he venido yo cortando campo para verlo y para preguntarle —si es que puedo— ¿qué anda por hacer después que lo desterraron del Paraguay?… Es un condenado el Francia ese, ¿y quién si no yo le dije a Pepe que era una vergüenza haberlo tratado su gente en la Bajada lo mismo que lo trataron en el Paraguay?… ¿Y no los hubiera yo castigado a los cobardes esos y lo hubiera puesto a usted en su bote de este lado de Goya?… Si no que mi gente llegó con un día de atraso al pueblo y no pudimos tomar el bote para llegar a su barco La Inglesita. La verdad es que se perdió la ocasión. Pero si alguna vez lo pesco a ese ladrón de sargento que le robó sus cosas, se ha de arrepentir y usted pierda cuidado que nunca más han de asaltar a un compatriota mío. Esto mismo fué lo que le dije a don Pepe la última vez que hablé con él. Él dice siempre Dios lo ayude y que por que no ha de hacer uno lo que quiere en el campo. Pero, sin embargo, yo creo que Pepe es un caballero honrado y se ve obligado a arrear animales por ahí… ¿a quién le hace daño si todo es por el bien del país?
A esta altura de la arenga de don Pedro llego el gobernador Méndez acompañado por un ayudante y escoltado por dos milicianos de su guardia. Venía, como de costumbre, a beber algunas botellas de cerveza. El deleite con que empinaba un vaso tras otro, se traducía por un chasquido que hacía con los labios, exclamando después: «¡Qué bueno!»… Con lo que demostraba que a las puras aguas del Paraná prefería las barrosas del Támesis, siempre que tuvieran malta y lúpulo…
Tan pronto como S. E. el gobernador advirtió a mi huésped, se apeó del caballo y corrió hacia él para darle un abrazo de cordialidad y respeto. Don Pedro devolvió el saludo con unas palmadas tan fuertes en la espalda que sacudieron toda la humanidad del gobernador. El gaucho irlandés asumió entonces un tono de protección y un aire de importancia muy contrario a la deferencia con que me había tratado hasta ese momento. Sentóse en una silla y golpeando con la mano el asiento que estaba próximo invitó a sentarse al gobernador, con el tono más familiar:
—Siéntese, compadre —le dijo—, y vamos a beber por la prosperidad y larga vida de don Pepe y por su tocayo mi gauchito, el ahijado.Don Pedro recordó entonces al gobernador que debía decir: Hip, Hip, Hurra… y cómo debía repetirlo tres veces, a la inglesa. Es de observar que, si bien he dado el coloquio de don Pedro, en idioma inglés, muchas palabras las decía en español, cuando no podía, después de varios intentos, encontrar la palabra inglesa equivalente.
Pidiéndome disculpas por la libertad que se tomaba, Mr. Campbell me declaro que terminaríamos de hablar al día siguiente y difirió hasta entonces la apertura del negocio. Sin otra ceremonia, me hizo una desgarbada cortesía, llamó a su ayudante don Eduardo, le dió un vaso de cerveza, estrechó cordialmente la mano del gobernador con otra palmada en la espalda y de un salto se puso a caballo con todo su aparejo, alejándose entre los saludos amistosos de los correntinos —ya fueran de cierta categoría o de humilde condición— que le veían pasar.
—¡Hombre guapo!… —dijo el gobernador con aire de profundo respeto, levantando los ojos y meneó la cabeza pareciendo insinuar que en la bravura de don Pedro, algo había de equívoco.
Permaneció prisionero del dictador Francia durante un tiempo, y luego se lo instaló en la Villa del Pilar sobre la costa del río Paraguay, donde se dedicó a la curtiembre de cueros. Allí falleció en el año 1832
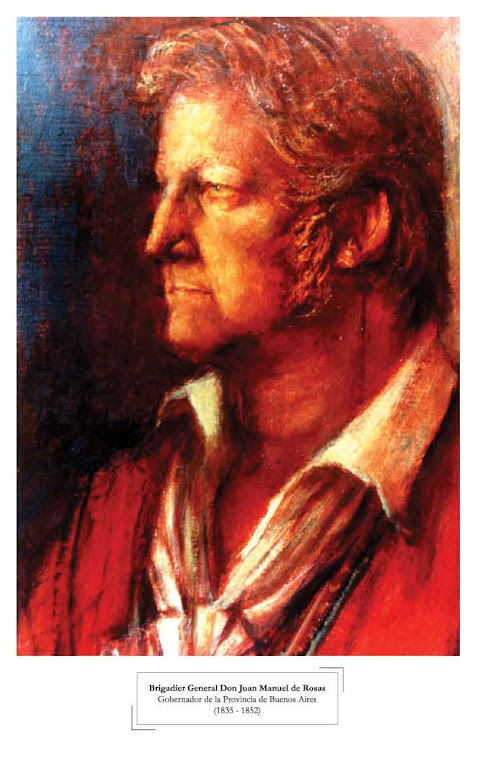
No hay comentarios:
Publicar un comentario