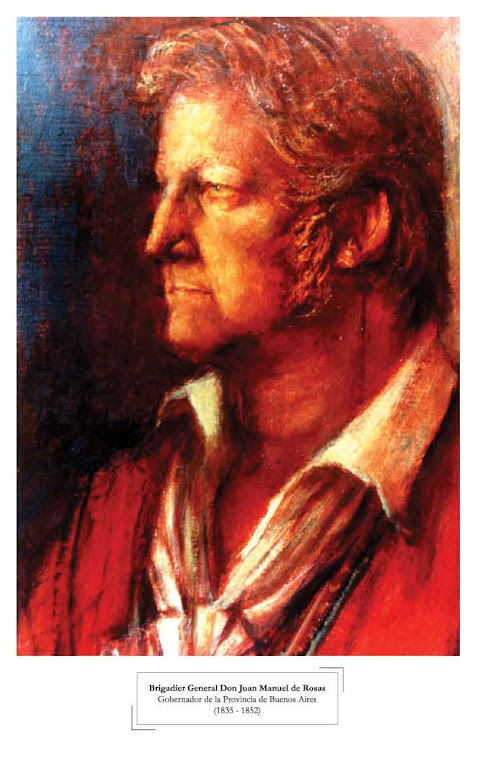Por Norberto Galasso
Alejandro Olmos nació en Tucumán el 1° de mayo de 1924. Allí
desarrolló sus primeros estudios, que lo condujeron, luego, a la
Facultad de Derecho. Eran los años de la “Década Infame” y el joven
estudiante universitario trabó relación con un comprovinciano peleador e
insobornable, justamente quién habría de otorgar ese rótulo a tal época
de latrocinio y entrega: José Luis Torres. Si bien se adentró en el
estudio de las cuestiones jurídicas, por esas vueltas de la vida, el
joven no llegó a doctorarse pero, en cambio, al lado de Torres, se
“doctoró” en descubrir estafas y en esa cuestión difícil de “lo
nacional” –lo antiimperialista, si usted prefiere-, tema escamoteado por
el liberalismo conservador difundido por la clase dominante.
En esos fines de los treinta y comienzos de los cuarenta Torres
prodigaba sus esfuerzos en denunciar la ignominia del Banco Central
mixto –diseñado por un director del Banco de Inglaterra-, el negociado
de las tierras del Palomar, las trapisondas de Federico Pinedo y en
especial de la familia Bemberg, que a la muerte de don Otto soslayó el
impuesto a la herencia con una declaración de bienes tan menesterosa que
casi constituía una solicitud de limosna.
Alejandro, pues, no podía tener mejor maestro para aprender a
descifrar balances fraudulentos, maniobras de Bolsa y tramoyas en los
empréstitos.
El año 45 lo encuentra incorporándose a la caravana popular que
lidera Juan Perón. La información con que se cuenta permite suponer que
Alejandro comparte con Torres una posición nacionalista y que concurre a
su casa –Talcahuano 638, 7° piso de la Capital Federal-, donde arman
tertulias políticas, entre otros, Raúl Scalabrini Ortiz, el padre
Leonardo Castellani, Ernesto Palacio y Amancio Gonzáles Paz, un
sacerdote irascible a quien apodan “Odiancio González Guerra”. Sin
embargo, el joven parece colocarse más cerca de los trabajadores en la
rica experiencia que están desarrollando, mientras Torres evidencia
algunas reservas respecto del nuevo movimiento.
En agosto de 1946 –no obstante su adhesión al gobierno y probando,
desde el principio, su independencia de criterio- Alejandro se moviliza
junto a sus amigos del nacionalismo, presionando para que el gobierno
argentino no adhiera, bajo la presión norteamericana, a las Actas de
Chapultepec. Cuando las Actas son aprobadas por el Congreso nacional
–con la oposición, entre otros, del diputado John W. Cooke-, “mi padre
–testimonia Alejandro Olmos Gaona- en su obsesiva veneración por la
justicia, le inició un juicio penal a Perón y a Juan Atilio Bramuglia,
lo cual determinó que fuera exonerado del cargo que desempeñara en la
Aduana”.
En esa misma época, el joven de veintitrés años visualiza ya a los
grandes saqueadores del país y realiza una investigación sobre la
empresa ARMCO, en momentos en que ésta intentaba ocupar un lugar de
privilegio en el desarrollo de nuestra industria siderúrgica. De esa
manera nace un informe que eleva al presidente Perón, hacia 1947. Esta
batalla librada por Alejandro fue reconocida por Torres en el capítulo
octavo de su libro La Patria y su destino. Allí, afirma: “Un joven
comprovinciano, el señor Alejandro Olmos, dirigió al Presidente de la
Nación, con antelación al debate promovido en el Congreso, una denuncia
concreta y fundada, probando en forma concluyente la miserable conducta
de la mencionada organización capitalista internacional en sus
relaciones con el Estado… Un diputado leyó en el recinto el mencionado
folleto del joven Olmos y nadie intentó allí destruir ninguno de los
gravísimos cargos enunciados y probados en contra de la ARMCO. Pero
algunos legisladores creyeron de su deber zaherir al autor de la
denuncia imputándole culpas que no tiene. “Irresponsable” fue lo menos
que de él se dijo, con absoluta falta de razón y de sentido, pues el
señor Olmos es tan responsable como lo son todos los ciudadanos
argentinos bien dotados y de muy limpios antecedentes. Se dijo de él que
era un “comunista conocido” en los archivos policiales, con un evidente
afán peyorativo. “Nazi” y “comunista” son dos definiciones
ultramodernas utilizadas de ordinario y con abuso para calificar a
presuntos enemigos del género humano. El joven Olmos –me consta- es tan
comunista como puede serlo el Arzobispo de Buenos Aires… De mí también
se dijo que era un “comunista conocido”, con igual intención peyorativa
con que, diciéndole lo mismo, se trató de invalidar en el Congreso al
denunciante de la sociedad mixta entre la ARMCO y el gobierno argentino.
Pero, en mi caso, Braden rectificó posteriormente la versión y en su
famoso Libro Azul me llamó “nazi”. Los tiempos pasan, caen los regímenes
de gobierno, pero los monopolios quedan y el supercapitalismo
internacional mantiene su hegemonía sobre los poderes públicos”.
Las disidencias parciales de Olmos respecto al peronismo gobernante
no tuercen su lúcido análisis patriótico y en abril de 1949, en carta
dirigida a Perón, sostiene que se ha concretado “el fenómeno
revolucionario en la cristalización de los postulados políticos,
económicos y sociales”. En otra carta, de la misma época, al coronel
Bartolomé Descalzo señala que “vivimos la innegable realidad de un
fenómeno revolucionario, extraordinario en su esencia y formidable en su
proyección hacia el futuro […] que ha hecho trizas los viejos moldes de
la política que ensombrecieron los días de la república, prostituyeron
las instituciones y escarnecieran a todo un pueblo”.
Por entonces, se define a favor del revisionismo histórico y, llevado
por su espíritu militante, participa en una “Comisión Popular Argentina
para la Repatriación de los restos del Brigadier General Juan Manuel de
Rosas”, en la cual se desempeña como Secretario General. Resulta
interesante consignar que su tránsito por el revisionismo histórico
adquiere perfiles singulares, diferenciándose de “los rosistas” de esa
época (Anzoátegui, Irazusta, Oliver y otros), quienes adoptan una
actitud de prudente respeto a la figura de Bartolomé Mitre. A éstos,
Homero Manzi les criticará, en frase siempre recordada: -ustedes se
meten con todos los próceres, menos con el que se dejó un diario de
guardaespaldas-. En cambio Olmos, firme en su iconoclastía, no solo
reivindica a Rosas sino que arremete contra Mitre y contra La Nación.

Así sostiene, en un folleto publicado en abril de 1949: “(…) A Mitre
le perdonan los sangrientos crímenes de Arroyo del Medio y su falta de
patriotismo al negar los derechos de su patria a las Islas Malvinas
durante el gobierno del Gral. Roca. (…) La Nación empeña su esfuerzo
para evitar la exhumación histórica de Rosas, pero le tienen sin cuidado
algunos antecedentes que sirvieron, tal vez, para encumbrar a Mitre en
su categoría de prócer. (…) Dichos antecedentes (…) no justifican el
extraordinario relieve alcanzado por su personalidad en la perspectiva
del tiempo. Cabe al respecto el interrogante sobre las causas o factores
determinantes de su jerarquización procérica. ¿Será por su capacidad
militar? Ejemplo de ella: la fuga de Cepeda, Pavón, donde retirándose
hasta San Nicolás, ignoraba que había triunfado, su huida a Azul (…)
cuando en las faldas de Sierra Chica los indios armados de lanza, luego
de dispersar sus fuerzas, casi lo toman prisionero; el combate de La
Verde, de donde huyó con sus 9.000 milicianos, batido por los 850
hombres del coronel José Inocencio Arias. Por algo Vélez Sarsfield lo
llamó “el mejor poeta entre los militares y el mejor militar entre los
poetas”. Luego agrega, siempre refiriéndose a los supuestos “méritos” de
Mitre para el procerato: “…¿Será por haber inventado el parte de
Caseros o por haber puesto todos oficiales extranjeros, especialmente
uruguayos? (…) ¿Será porque los proveedores (de la guerra de la Triple
Alianza), cuyas fortunas se hicieron a la sombra de Mitre, le regalaron a
éste la casa que hoy ocupa la opulenta imprenta de La Nación? ¿Será
porque sustituyó el himno nacional argentino por una canción suya, que
hacía cantar todos los 25 de Mayo en el Teatro Colón? ¿Será por sus
virtudes cívico-democráticas que le hicieron imponer su candidatura
única, basada en el irreductible argumento de la fuerza? ¿Será por lo
que le hizo decir a Sarmiento respecto del gobierno de Mitre, que
“obtuvo el triunfo del voto unánime” de los pueblos vencidos, aterrados y
despojados de sus bienes?
Pero nada logrará La Nación aferrándose a teorías y falsos juicios
que si hasta hace pocos años pudieron hacer escuela, hoy se han
desvalorizado por el imperio de una nueva conciencia. El pueblo
argentino no volverá a creer jamás en las imposturas amargas que
educaron su infancia”. Así reparte mandobles el joven Olmos, un día al
coronel Descalzo, presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, otro
día, a La Nación, uno de los más poderosos órganos de prensa de la
Argentina.
En 1953, a través de John W. Cooke, toma contacto con el presidente
Perón y le entrega una propuesta de creación de una Secretaría de
Asuntos Latinoamericanos, en la perspectiva del acercamiento de nuestros
pueblos –que Argentina practica, por entonces, respecto de Chile y
Brasil– en la estrategia de la unión latinoamericana.
Consolidada su posición nacional, apoya la experiencia peronista de esos
años, aún cuando su implacable mirada crítica lo lleve a disentir con
alguna medida, diferencias que, por otra parte, son naturales en todo
período histórico de cambio. Carecemos, por ahora, de información acerca
de si, entre 1954 y 1955, tomó cierta distancia del peronismo. (Su
amigo y maestro José L. Torres se desplaza hacia la oposición y a fines
de 1955 publica el periódico Política y políticos, de orientación
lonardista.) De lo que no cabe duda es que cuando se produce el golpe se
septiembre de 1955, Alejandro integra las huestes de la “resistencia”.
“El mundo que conocíamos, el mundo cotidiano, cambió por completo
–recordaría luego César Marcos, un compañero de lucha-. La gente, los
hechos, el trabajo, las calles, los diarios, el sol, la vida se dieron
vuelta. De repente, entramos en un mundo de pesadilla…” En esa noche
sombría de la primavera de 1955, mientras los burócratas esquivan
responsabilidades, dan un paso al frente los luchadores populares:
Scalabrini Ortiz desde El Líder, Jauretche desde El 45, Lagomarsino y
Marcos desde El guerrillero, Esteban Rey desde Lucha Obrera y Alejandro
Olmos con su Palabra Argentina, principales voceros del pueblo inerme
enfrentado a la contrarrevolución oligárquica.
Alejandro inicia entonces la experiencia de la clandestinidad, del
combate desigual contra una represión despiadada. A partir del 13 de
noviembre, día en que aparece su periódico, se entrega con alma y vida a
esa lucha, redoblando esfuerzos de todo tipo, desde conseguir el dinero
hasta buscar la imprenta capaz de jugarse en la patriada, así como
redactar la mayor parte de los artículos con los cuales Palabra
Argentina enjuicia al gobierno de Aramburu y Rojas.
“Sumergido el pueblo en las tinieblas de la injusticia de las
arbitrariedades de la revolución usurpadora, la voz saliente y
arrolladora de Palabra Argentina aplicó - en aquellas dramáticas
jornadas – el primer puñetazo en pleno rostro del “vencedor”
envalentonado por las armas…Palabra Argentina dio el primer grito de
rebeldía –recordará un orador en un acto de homenaje del 11/11/61- y fue
factor aglutinante en esos momentos de espanto y amargura.”
Pero la reacción no tarda en contragolpear: secuestro de la edición, persecución policial, allanamiento de su domicilio.
El 9 y 10 de junio de 1956, ante un intenso insurreccional
cívico-militar, el gobierno aplica la Ley Marcial y fusila a 27
compatriotas. Olmos sufre hondamente esta masacre no sólo por sus
compañeros de lucha sino porque, además, allí muere un familiar y gran
compañero, el coronel Ricardo Ibazeta, fusilado en Campo de Mayo, pues
vanamente su mujer y sus hijos piden por su vida ya que, según lo
registrará un poema de combate, “el presidente duerme”. Hacía mucho
tiempo que en la Argentina no se aplicaba la pena de muerte. Palabra
Argentina no sólo denuncia los fusilamientos sino que convoca a una
marcha del silencio en homenaje a los caídos, “desafiando a los
responsables de los fusilamientos de junio”.
Durante los dos años y medio que van desde el golpe militar hasta las
elecciones de febrero de 1958, Alejandro vive en pleno combate,
redoblando su entusiasmo y coraje para acompañar a los compañeros en esa
lucha quijotesca que se da a través del “caño”, el sabotaje, la huelga o
la manifestación improvisada. Las casas de los peronistas se convierten
en focos de resistencia, las cocinas en centros conspirativos, los
pocos periódicos que circulan van de mano en mano, leídos y releídos en
el supremo intento de mantener la cohesión del movimiento y no bajar los
brazos.
El padre Hernán Benítez le escribe a Perón , en esa época: “Por
entonces, entre varios semanarios que le pegaban sin asco al gobierno,
descollaba Qué… con Scalabrini Ortiz -¡formidable!- , Jauretche, también
Güemes (El Federal). Olmos sacaba Palabra Argentina, con constancia
indomable. Padeció de todo. Le secuestraron cinco números. Le allanaron
la casa. Lo persiguieron y siguió en la cosa”.
En ese período sufre varias detenciones, que en modo alguno debilitan su
ánimo. Cada vez que recupera la libertad, vuelve nuevamente a sus
reuniones, a sus artículos y otra vez Palabra Argentina reflorece desde
sus propias cenizas. “Conocemos perfectamente cuál es la línea de
conducta del compañero Alejandro Olmos –testimonia Luisa Bustos Fierro
de Feraud-. Insobornable hasta el extremo de haberlo perdido todo, desde
la tranquilidad hasta su casa, sin contar sus encarcelamientos y las
largas persecuciones. A este hombre con temple de acero nadie podrá
doblegarlo ni hacerlo claudicar en su lucha titánica por la recuperación
de nuestras banderas… Así como este pueblo no pudo ser doblegado por la
fuerza ni el asesinato, Palabra Argentina tampoco conoció cobardías ni
claudicaciones. Leal a la misión que se impuso cuando salió a desafiar a
la tiranía, esta hoja panfletaria fue leal a la causa popular que
levantó como bandera y como arma”.
Con “el pacto”, las elecciones y la asunción de Frondizi a la
presidencia, el año 1958 ofrece un respiro de algunos meses a la
militancia, hasta que resulta evidente el abandono del programa
electoral por otro, antagónico: concesiones petroleras, inversiones
extranjeras, “Plan de estabilización y desarrollo” acordado con el Fondo
Monetario Internacional, privatización del frigorífico municipal.
Alejandro vuelve, entonces, con su Palabra Argentina, y en enero de 1959
participa activamente en la lucha por los trabajadores de la carne
–liderada por Sebastián Borro- y en el intento de huelga general
revolucionaria. De nuevo es conducido a prisión, donde permanece varios
meses.

Al poco tiempo de salir en libertad, lanza nuevamente su semanario.
Si antes había enfrentado la mordaza del decreto 4161 que prohibía
mencionar todo aquello relacionado con el movimiento derrocado en 1955,
ahora enfrentará a los tribunales militares del Plan Conintes, como
asimismo a la permanente censura en los medios de expresión. No se
arredra, sin embargo, y continúa la pelea, hasta que la inflación eleva
desmesuradamente los costos y lo obliga a suspender la publicación de su
periódico.
Sin embargo, no se da por vencido, y un año después, el 28 de junio
de 1961, reaparece Palabra Argentina, como siempre, bajo su dirección.
Allí sostiene: “Palabra Argentina no ostenta mejor aval que todas las
interrupciones de su accidentada vida. Cada clausura ha sido un mojón
más en esta ruta hacia los objetivos de la Liberación Nacional”.
En el mundo político ya es conocido, pero rechaza toda posibilidad de
obtener algún cargo rentado de manera estable. Su independencia es la
joya más preciada y no la habrá de perder, ni debilitar por compromiso
alguno con nadie cercano al poder. Su austeridad es ejemplo para su
familia y así como sufrió cárcel, sufrirá también estrecheces
económicas, pero mantendrá siempre la plena libertad para levantar su
voz, sin concesiones, frente a quienes saquean a su patria. Así rechaza
varias propuestas para desempeñar puestos públicos entre 1973 y 1976,
con plena conciencia –ya en los cincuenta y algo- que tampoco obtendrá
jubilación alguna en el futuro, pues no ha efectuado los aportes
correspondientes.
Solo en enero de 1976 asesora por unas pocas semanas al ministro del
Interior, su amigo Roberto Ares, pero al poco tiempo vuelve al llano. Un
amigo le sugiere que un cargo público podría derivar en un jubilación
de privilegio, pero él se desinteresa del tema y continúa su camino sin
importarle la propuesta.
Otras son sus preocupaciones ahora que se ha producido el golpe
militar del 24 de marzo de 1976, cuando recrudece la represión hasta
insospechados límites de crueldad, y cuando Martínez de Hoz pone en
marcha, desde el Ministerio de Economía, un “modelo” de capitalismo
financiero dependiente, centrado en el endeudamiento externo, la
libertad de tasas, la apertura económica, las bicicletas financieras y
la fuga de capitales. Alejandro examina atentamente las medidas
adoptadas por la dictadura militar, así como sus efectos en el mercado
financiero y en el movimiento de divisas.
Con enormes dificultades logra documentación acerca del endeudamiento
de las empresas públicas, del ingreso de capitales extranjeros, de la
variación de las tasas de interés internas y externas. Son varios años
de minuciosa investigación. Aquel muchachito que había aprendido a
desmenuzar balances con José Luis Torres se convierte ahora en fiscal
implacable de los tejes y manejes de los “Chicago Boys” y los
principales bancos de plaza. Moviéndose en esa maraña de cifras, desnuda
la siniestra verdad de todas las negociaciones vinculadas a la deuda
externa.
Pertrechado de datos y pruebas suficientes, a mediados de 1982, cuando
aún no ha terminado la represión, este increíble Quijote aparece en el
Juzgado Nacional de Primera instancia en lo criminal y correccional
Federal N° 2, del Dr. Miguel del Castillo, para presentar su denuncia
contra José Alfredo Martínez de Hoz y demás responsables, fundada en que
“el plan económico concebido y ejecutado por el Ministro de Economía de
la Nación en el período 1976-1981 se realizó con miras a producir un
incalificable endeudamiento externo, que el ingreso de divisas tuvo por
objeto la especulación financiera y la evasión de capitales, así como la
apertura económica produjo cierre de empresas y dificultades en la
capacidad exportadora y de producción y crecimiento del país”. Dicha
denuncia la amplía, con fecha 13/10/83, agregando nuevos antecedentes.
De esta manera da la batalla que proseguirá hasta su muerte.
Infatigable, tozudo, con increíble perseverancia, Olmos mantendrá activa
esta causa, agregando nuevas pruebas y documentos. Foja sobre foja se
irán conformando cuerpos que configurarán un monumento de esa vergüenza
nacional. Durante esos años, multiplica esfuerzos brindando conferencias
e interviniendo en mesas redondas sobre la cuestión de la deuda. Viaja
incansablemente, polemiza e intenta introducir su verdad en “los
medios”, sorteando los obstáculos de la aceitada maquinaria dominante.
Al mismo tiempo, prosigue investigando las diversas cuestiones
vinculadas a la deuda externa, como el alza de las tasas de interés
aplicadas por los Estados Unidos o la estatización de la deuda externa
privada, orquestada por González del Solar y Cavallo en las postrimerías
de la dictadura militar, que opera –a través de los seguros de cambio-
durante el gobierno de Alfonsín.
El 5 de septiembre de 1984, la cuestión de la deuda externa adquiere
estado público con el allanamiento del estudio Klein-Mairal, dispuesto
por una comisión parlamentaria. “Allí –sostiene Olmos-, 200 carpetas
revelaban de manera inequívoca todos los hilos de la conspiración
económica que pasaban por las manos del Secretario de Estado Dr. Klein”.
Con este motivo, el Congreso lo convoca y se desempeña como “asesor de
hecho de la comisión investigadora y luego como asesor (oficial) de la
comisión de Economía del Senado”.
Aporta allí al esclarecimiento de los aspectos ilegítimos de diversas
negociaciones de deuda externa, pero finalmente el Congreso deja dormir
esa valiosísima documentación. Los diputados radicales sostienen que la
promesa de Alfonsín de “distinguir la deuda legítima de la deuda
ilegítima” no puede cumplirse, pues ello resultaría “incompatible con la
estrategia económica del gobierno”.
En esa época Alejandro redacta su libro sobre la deuda, entregado a
la imprenta a fines de 1989 y cuya primera edición llega a las librerías
en los primeros meses de 1990: “Todo lo que usted quiso saber sobre la
deuda externa y siempre se lo ocultaron”. Si el libro resume una
patriada, la edición del mismo adquiere el mismo carácter de insólita
gesta: la denominada “Editorial de los Argentinos” –al margen del mundo
comercial- se nutre del esfuerzo del propio Olmos y de un grupo de
amigos coincidentes con la lucha antiimperialista.

“Olmos denunció arbitrariedades, acusó privilegios y condenó
sistemas- define la solapa del libro-. El proceso judicial de la deuda
externa de que trata este libro es el combate que Olmos libra en
circunstancias trascendentales de la política argentina. Esta obra es su
aporte al conocimiento de la verdad, desafiando, como siempre, los
riesgos que supone enfrentar a los poderosos”.
La aparición del libro le permite intensificar la tarea de difusión,
especialmente ahora [el artículo fue escrito durante el gobierno
menemista], cuando las privatizaciones de las empresas públicas y la
consiguiente “capitalización de la deuda externa” anudan otro eslabón al
vasallaje y acentúan la naturaleza corrupta de las negociaciones.
Mientras, la acción judicial prosigue y los peritajes demuestran, paso a
paso, la veracidad de sus imputaciones.
Una de las incidencias de ese proceso judicial le permite a Olmos
enviar una carta abierta al ministro Domingo Cavallo, bajo el título “La
indignidad de un ministro”. Allí sostiene, el 30 de junio de 1994: “El
Juzgado Federal que investiga penalmente mi denuncia sobre la estafa de
la deuda externa recibió del Banco Central los textos de algunos
acuerdos celebrados con el FMI, pero en idioma inglés, porque el Banco
no disponía de textos en castellano. Ante ello, el Juez reclamó a su
Ministerio el envío de las correspondientes traducciones oficiales. En
respuesta, su Ministerio comunicó que se hallaba gestionando ante el FMI
(en Washington) las copias en castellano de dichos acuerdos. Vale
decir: su Ministerio y el Banco Central se manejan en inglés. Y cuando
se necesita volcar tales documentos al idioma del país, su Ministerio
recurre a Washington para obtener traducciones al español (¡!). Fue así
que, meses después del reclamo judicial, su Ministerio envió al Juzgado
los textos en castellano que el FMI le remitiera. Y con membrete –por
supuesto- del mismo Fondo. Este vergonzoso hecho –que los argentinos
deben conocer- me obliga a señalar que su respuesta a la justicia de mi
país constituye una afrenta a la dignidad nacional y una prueba de su
desprecio a las instituciones y a la condición independiente de la
República”. Sobre esta misma cuestión, lanza, poco mas tarde, un volante
titulado “Traición se escribe en inglés”.
En esa época, con la colaboración de algunos compañeros del campo
antiimperialista –entre otros, Norberto Acerbi, Luis Donikiany, Carlos
Juliá-, Alejandro funda el Foro Argentino de la Deuda Externa.
Desde allí continúa la lucha infatigable: “Compatriota: te convocamos
a una nueva guerra por la independencia, la lucha contra la Deuda
Externa. Contra esa Deuda –fraguada y fraudulenta- donde se asienta un
sistema de dominación y de injusticia… Esta no es la causa de un sector
ni de un partido. Es la causa de todos… junto a los pueblos que, en la
Patria Grande de la América nuestra, no se someten al poder financiero
que roba y esclaviza”.

Asimismo, viaja al exterior y participa en diversos congresos. A
fines de 1998, expone, en Bruselas y Ámsterdam, acerca de “el caso
argentino” –único país donde el tema de la Deuda ha sido planteado ante
la justicia-, asistiendo luego al Encuentro Internacional realizado en
Caracas y poco más tarde, en abril de 1999, presentando un informe ante
el Tribunal Internacional de la Deuda, reunido en Río de Janeiro.
Mientras, el juicio continúa sustanciándose –lleva ya diecisiete años
desde su iniciación- y acumula más de 30 cuerpos y 500 anexos. Las
pericias han acreditado el carácter fraudulento de la deuda y los graves
daños ocasionados al país. Su carácter delictuoso resulta evidente,
llegándose al extremo de que el Banco Central reconoce carecer de
registraciones sobre la deuda y para “la administración de la misma” se
constituye un comité de siete bancos acreedores liderados por el
Citibank, “comité que será quien determine cuánto debe el país, a quién y
cuándo debe pagar”.
Cercanas las elecciones del 24 de octubre de 1999, Alejandro envía
sendas cartas abiertas a los dos candidatos a presidentes –Eduardo
Duhalde y Fernando de la Rúa- exhortándolos a oír el reclamo popular y
“no pagar lo que no se debe, ni lo que es ilegítimo y a demandar la
devolución de los pagos mal habidos, exigiendo reparaciones por los
daños causados”. A Duhalde le imputa complicidad desde la función
pública “al someterse a la trampa de los delincuentes internacionales”. A
De la Rúa le refuta su compromiso de “honrar la deuda” y lo alerta
especialmente sobre la posible designación –en el caso de triunfar- de
José Luis Machinea como ministro de Economía, así como el posible
nombramiento de Daniel Marx para negociar la deuda, sosteniendo que
ambos ya se han desempeñado en gobiernos anteriores y no constituyen
garantía alguna de desempeño en defensa de los intereses nacionales. La
carta a De la Rúa termina proféticamente: “Y no olvide aquella sentencia
del presidente Sarney del Brasil cuando advirtió: Deuda que se cancela
con la miseria, ¡se paga con la democracia!
En esos días de noviembre o diciembre de 1999, me encontré con él por
última vez. A los setenta y cinco años –no obstante la grave enfermedad
que ya lo aquejaba- Alejandro Olmos mantenía plenamente sus ímpetus de
luchador, así como sus proyectos. Me explicó que estaba dispuesto a
remover cielo y tierra para lanzar nuevamente Palabra Argentina, pero
ahora como diario. Era imprescindible –me dijo- estar todos los días
junto al pueblo revelando verdades, acompañando sus experiencias… Por
supuesto, le prometí mi colaboración, pero cuando le aduje que para
aparecer diariamente se necesitaría una fuerte financiación, que
estimaba muy difícil de lograr, hizo un gesto de contrariedad, como
negándose a aceptar los obstáculos que imponía la realidad.
-Pero ¡como se le ocurre que no vamos a conseguir el apoyo financiero
necesario! Pero sí, esté seguro que lo vamos a hacer… Y agregó,
convencido: -Lo vamos a hacer porque es imprescindible hacerlo, ya
mismo, pronto… En eso quedamos, y cuando nos despedíamos me comento con
suma ansiedad: - Me informaron en el juzgado que la sentencia está por
salir. Y reconoce todas mis denuncias, ¿qué le parece?.
Contó las moneditas para el colectivo –él, que hacía dos décadas que
había entregado su vida a contar cómo engrosaba la deuda externa en
miles de millones de dólares-, y se perdió entre el ir y venir de sus
compatriotas, en el atardecer de la Plaza de los dos Congresos.
En ese verano del 2000 –apesadumbrado por la muerte de uno de sus
hijos-, Alejandro da su última batalla, esta vez contra el cáncer. En la
noche del 24 de abril un amigo me informó que había fallecido.
La sentencia del juicio de la Deuda fue dada a conocer recién 80 días
mas tarde: el 13 de julio. Si bien los imputados quedaban sobreseídos
por el transcurso del tiempo, la justicia reconocía como correctas las
denuncias de Alejandro y dada la gravedad del asunto transfería el
expediente –después de 18 años- al Congreso Nacional para que se
informara y adoptara las medidas correspondientes.
Algunos amigos lamentaron que Alejandro no hubiese vivido un tiempo más
para gratificarse al conocer esa sentencia que venía a dar razón a su
larga y porfiada lucha. Seguramente le hubiese gustado leer
detenidamente ese documento –como siempre, a microscopio, detectándole
concesiones y sutilezas-, pero, de cualquier modo, los hombres como
Alejandro Olmos no necesitan el reconocimiento de ningún juzgado, ni
tampoco la necrología que le negaron casi todos los diarios. Como decía
Arturo Jauretche refiriéndose a los luchadores nacionales que, como en
este caso, “entran en todos los barullos, pero no en la listas de
cobranza”, ellos están seguros de “ser los triunfadores, porque van a la
lucha sabiendo que sólo son eslabones”.