Lenta, pero firmemente, la verdad sobre Rosas se abre camino. La causa de esa lentitud se explica. A Rosas le tocó actuar en pleno auge del romanticismo y del liberalismo. Sus enemigos, libres de la pesada tarea de gobernar, empuñaron la pluma e “inundaron el mundo -como dice Ernesto Quesada- con un maëlstrom de libros, folletos, opúsculos, hojas sueltas, periódicos, diarios y cuantas formas de publicidad existen.” Supieron explotar la sensiblería romántica dando a ciertas ejecuciones y asesinatos una importancia que no les corresponde dentro del cuadro histórico de la época. Los famosos degüellos de octubre del año 40 y abril del 42 pasaron a la historia hipertrofiados, como si los 20 años de gobierno de Rosas se hubiesen reducido a esos dos meses y como si su acción gubernativa no hubiese sido otra que ordenar o tolerar degüellos. Rosas, para ellos, fué un monstruo, y desde este punto de vista, que no permiten discutir, juzgan su época, sus hechos y sus intenciones.
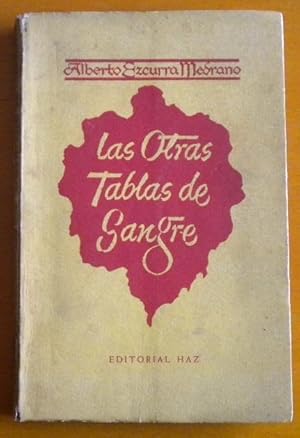

Si Rosas fusiló, no fue porque lo creyó necesario, sino para satisfacer su sed de sangre. Si luchó -aunque sea con el extranjero-, no fue por patriotismo, sino por ambición personal, o para distraer la atención del pueblo y mantenerse en el poder. Si expedicionó al desierto, fue para formarse un ejército. Si efectuó un censo, fue para catalogar unitarios y perseguirlos. Si ordenó una matanza de perros, que se habían multiplicado terriblemente en la ciudad, lo hizo para instigar una matanza de unitarios. Y así, mil cosas más. Naturalmente, de todo esto resultó un Rosas gigantesco por su maldad, “un Calígula del siglo XIX”, es decir, el Rosas terrible que necesitaban los unitarios para justificar sus derrotas y sus traiciones. Como la historia la escribieron los emigrados que regresaron después de Caseros, ese Rosas pasó a la posteridad, y desde entonces todas las generaciones han aprendido a odiarlo desde la escuela. Sólo así se explica que aun perdure en el pueblo el prejuicio fruto del manual de Grosso y de las horripilantes escenas de la Mazorca conocidas a través de Amalia o de alguna recopilación de “diabluras del Tirano.” Afortunadamente, en la pequeña minoría que estudia la historia se evidencia una reacción. Los libros nuevos que tratan seriamente el debatido tema lo hacen con un criterio cada vez más imparcial. Tal es el caso de las interesantes obras publicadas en 1930 por Carlos Ibarguren y Alfredo Fernández García. “Donde hay un hombre, hay una luz y una sombra”, se ha dicho. Rosas, como hombre que fue, cometió errores, pero no crímenes, porque “el delito -como él mismo escribió en su juventud- lo constituye la voluntad de delinquir”, y es absolutamente infundada la afirmación de que él la tuvo. Cuando se habla de su reivindicación, no se trata de presentarlo sin mancha a los ojos de la posteridad, como han querido presentarse sus enemigos, ni tampoco de “disculparlo”, como dicen algunos con cierto retintín cada vez que oyen hablar de cualquiera de sus innegables aciertos. El perdón supone el crimen, y la facultad de concederlo no pertenece a la historia, sino a Dios. De lo que se trata es, simplemente, de presentarlo tal cual fué, con sus errores y con sus aciertos, ya que los primeros no tienen la propiedad de borrar los segundos, tal como los numerosos fusilamientos ordenados por Lavalle y Lamadrid en sus campañas no extinguen ni una partícula de la gloria que les corresponde por el valor legendario de que dieron pruebas en la guerra de la independencia. La vida pública de esos hombres no es un todo indivisible que se pueda condenar o glorificar en globo. Por eso es absurda en nuestros días esa fobia oficial antirrosista que, haciéndose cómplice de lo que podríamos llamar conspiración del olvido, excluye sistemáticamente el nombre de Rosas de las calles y paseos públicos mientras se le concede ese honor a una porción de personajes anodinos, cuando no traidores o enemigos de la patria. (*) La “tiranía” no fue un hombre sino una época en que todos emplearon cuando pudieron los mismos métodos. Rosas no “abrió el torrente de la demagogia popular”, como se ha dicho con más literatura que acierto. Lo tomó desbordado como estaba, tal como no quisieron tomarlo ni San Martín ni otros hombres de valer; lo encauzó. Es muy cómodo, pero muy injusto, cargar sobre Rosas toda la responsabilidad de una época semejante. Cuando se habla del terror, de los abusos, de los crímenes, es preciso averiguar, no sólo lo que hizo Rosas, sino también lo que hicieron sus enemigos, algo de lo cual hemos de bosquejar en el presente ensayo. Dentro de lo hecho en el campo federal, hay que delimitar bien lo que ordenó Rosas, lo que se hizo con su tolerancia y lo que se hizo contra su voluntad. Y finalmente, dentro de lo que ordenó Rosas, es preciso establecer cuándo hubo abuso, cuándo obró justamente -porque al fin y al cabo, era autoridad legal (*)- y cuándo obró de manera que sería condenable en circunstancias normales, pero que en las suyas era una legítima defensa contra iguales métodos de sus contrarios. Sólo así tendremos la base sobre la cual se ha de asentar el juicio definitivo. Con repetir a priori que Rosas fué el “principal responsable”, nos habremos ahorrado ese trabajo previo, pero no probaremos nada. Además, por encima de esa investigación imparcial, es necesario que varíe el criterio con que se juzga esa época. Antes se la juzgaba con criterio romántico y liberal. Una cosa es el fusilamiento ordenado por quien ha sido investido por la ley con la suma del poder público y desempeña el gobierno cumpliendo la misión que se le encomendó, y otra es el fusilamiento por orden de un general levantado en armas contra la autoridad legítima. Cuando Rosas, los gobernadores de provincias o los generales gubernistas en campaña daban muerte a los unitarios sublevados, no hacían más que aplicar los artículos de las ordenanzas españolas, que establecían lo siguiente: “Art.26- Los que emprendieren cualquier sedición, conspiración o motín, o indujeron a cometer estos delitos contra mi real servicio, seguridad de las plazas y países de mis dominios, contra la tropa, su comandante u oficiales, serán ahorcados, en cualquier número que sean.” (Colón reformado, tomo III, pág. 278)
“Art.168.- Los que induciendo y determinando a los rebeldes hubieren promovido o sostuvieren la
rebelión, y los caudillos principales de ésta, serán castigados con la pena de muerte.” (Colón reformado, tomo III, pág. 43.) Igual pena establecían las ordenanzas para los desertores. Esas eran las leyes penales que regían entonces. Y Rosas -autoridad legal con la suma del poder público- las aplicaba. Pero sus detractores parecen creer que en esos tiempos estaba en vigencia el Código Penal de 1921. Por eso, al juzgar a Rosas, muchos creen condenarlo, y en realidad condenan, no al hombre, sino al sistema: la dictadura. No se contentan con juzgar lo que hizo Rosas, sino que le señalan también lo que debió hacer, y como tienen prejuicios liberales, concluyen: Rosas debió dar al país una constitución liberal y democrática. Pudo hacerlo y no lo hizo. Luego: su gobierno fué estéril. Tal razonamiento es muy discutible. Sería preciso averiguar si Rosas realmente hubiera podido constituir al país. Y suponiendo que hubiera podido, aún quedaría por averiguar si hubiese debido hacerlo. Para los liberales, eso no admite dudas. Para los que creen que era preciso consumar previamente la unidad política y geográfica del país y dejar luego que la tradición presidiese su constitución natural, la cuestión varía de aspecto. No condenemos, pues, a Rosas por haber omitido hacer lo que el liberalismo juzga que debió haber hecho. Juzguémoslo a través de lo que hizo: consolidar la unión nacional y mantener la integridad del territorio, preparándolo para la organización definitiva. Ésa es su gloria. Cuando se lo juzgue con simple buen sentido y, por consiguiente, sin prejuicios liberales, le será reconocida.

No hay comentarios:
Publicar un comentario