Por Adrián Pignatelli
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/UNB6JITM5JH37KFIX4AZJA47FM.jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/BV3BZ2AAG5HNBKYXUZR6VZXJDM.jpg) Rucci, con el paraguas en alto, protege al líder de su movimiento, que regresaba de un exilio de 17 años. Agosto tenía entonces 34 años. Era peronista desde chiquito, desde que tenía memoria. Tal vez desde que le acercó una carta a Evita en un acto en una cancha de fútbol. En la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini desplegó su militancia como delegado de la Unión de Estudiantes Secundarios, hasta que llegó la Revolución Libertadora y entonces, de un día para el otro, lo pasaron del turno mañana al de la noche y debió esconder las estampitas de Evita y cuidarse ante quién mencionaba a Perón. En los 60 había conocido al General en su exilio madrileño, donde viajó después del sonado caso que protagonizó al robar el sable corvo del Libertador y del Restaurador, que se exhibía en el Museo Histórico Nacional. “¿Me trajo el sable, Agosto?”, bromeó Perón cuando lo recibió en Puerta de Hierro. Ahora, a Agosto le preocupaba la seguridad de Rucci, jefe máximo de la CGT desde el 4 de julio de 1970 y reelecto en 1972. La lista de sindicalistas que habían caído por la vía violenta en el país era importante: el 14 de mayo de 1966, en una confitería céntrica de Avellaneda había sido acribillado Rosendo García, de la UOM; el 30 de junio de 1969 Augusto Timoteo Vandor, también de la UOM, quien había osado enfrentarlo a Perón, había sido ametrallado en su propio despacho; el 27 de agosto de 1970, el auto donde iba José Alonso, secretario de la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido, fue emboscado en Santos Dumont y Zapata y muerto a balazos. También engrosarían la lista de sindicalistas asesinados Marcelino Mansilla, Dirck Henry Kloosterman y Julián Moreno.
Rucci, con el paraguas en alto, protege al líder de su movimiento, que regresaba de un exilio de 17 años. Agosto tenía entonces 34 años. Era peronista desde chiquito, desde que tenía memoria. Tal vez desde que le acercó una carta a Evita en un acto en una cancha de fútbol. En la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini desplegó su militancia como delegado de la Unión de Estudiantes Secundarios, hasta que llegó la Revolución Libertadora y entonces, de un día para el otro, lo pasaron del turno mañana al de la noche y debió esconder las estampitas de Evita y cuidarse ante quién mencionaba a Perón. En los 60 había conocido al General en su exilio madrileño, donde viajó después del sonado caso que protagonizó al robar el sable corvo del Libertador y del Restaurador, que se exhibía en el Museo Histórico Nacional. “¿Me trajo el sable, Agosto?”, bromeó Perón cuando lo recibió en Puerta de Hierro. Ahora, a Agosto le preocupaba la seguridad de Rucci, jefe máximo de la CGT desde el 4 de julio de 1970 y reelecto en 1972. La lista de sindicalistas que habían caído por la vía violenta en el país era importante: el 14 de mayo de 1966, en una confitería céntrica de Avellaneda había sido acribillado Rosendo García, de la UOM; el 30 de junio de 1969 Augusto Timoteo Vandor, también de la UOM, quien había osado enfrentarlo a Perón, había sido ametrallado en su propio despacho; el 27 de agosto de 1970, el auto donde iba José Alonso, secretario de la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido, fue emboscado en Santos Dumont y Zapata y muerto a balazos. También engrosarían la lista de sindicalistas asesinados Marcelino Mansilla, Dirck Henry Kloosterman y Julián Moreno.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/HRK7I5RYSZA55JOQVP74CFKIRQ.jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FPIV3TWFSVCEFGN22JIMYQCIFI.jpg) acompañó a Rucci a Canal 11 a participar del debate con Agustín Tosco, que se hizo en el programa Las dos campanas, que conducía un joven Gerardo Sofovich. “Fue espectacular”, recordó. Ambos dirigentes -uno que era la imagen del sindicalismo tradicional frente a otro más combativo, protagonista del Cordobazo- hacía tiempo que polemizaban a través de declaraciones públicas y solicitadas. Esa mañana, su jefe de prensa trató de persuadirlo de que cambiase su custodia. Si hasta la noche anterior, cuando Agosto salía tarde del edificio de la CGT, los sorprendió un auto que pasó a toda velocidad disparando al aire. Los guardaespaldas que acompañaban a sol y sombra a Rucci eran gente de confianza del sindicato, pero carecían de ese profesionalismo que se necesitaba por los momentos de tanta violencia que se vivían. Y le sugirió rodearse de efectivos de la policía. El sindicalista no quiso saber nada. "¡Dejate de joder!, lo cortó. Desconfiaba de esa policía y descontaba que cuando Perón fuese presidente, todo cambiaría.
acompañó a Rucci a Canal 11 a participar del debate con Agustín Tosco, que se hizo en el programa Las dos campanas, que conducía un joven Gerardo Sofovich. “Fue espectacular”, recordó. Ambos dirigentes -uno que era la imagen del sindicalismo tradicional frente a otro más combativo, protagonista del Cordobazo- hacía tiempo que polemizaban a través de declaraciones públicas y solicitadas. Esa mañana, su jefe de prensa trató de persuadirlo de que cambiase su custodia. Si hasta la noche anterior, cuando Agosto salía tarde del edificio de la CGT, los sorprendió un auto que pasó a toda velocidad disparando al aire. Los guardaespaldas que acompañaban a sol y sombra a Rucci eran gente de confianza del sindicato, pero carecían de ese profesionalismo que se necesitaba por los momentos de tanta violencia que se vivían. Y le sugirió rodearse de efectivos de la policía. El sindicalista no quiso saber nada. "¡Dejate de joder!, lo cortó. Desconfiaba de esa policía y descontaba que cuando Perón fuese presidente, todo cambiaría.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LL662KTW2ZGMPIPEIDDO7R2JJU.jpg) JEl mensaje que grabaría también incluiría: “Sólo por ignorancia o mala fe se pueden exigir soluciones inmediatas para problemas que fueron profundizados durante tantos años; no se puede apelar a la violencia rayana en lo criminal, en un clima de amplias libertades e igualdad de posibilidades; no se puede seguir abrigando ambiciones y privilegios, creando condiciones injustas, burlando las leyes, impidiendo o saboteando la consolidación de un proceso que ha sido aprobado por la mayoría del país.” Mientras se ponía el saco, Rucci le dijo a su chofer Abraham Tito Muñoz que se preparase y a Agosto, que fuera saliendo y que subiera al primer auto, que él lo seguiría a Canal 13. Se entretuvo un par de minutos respondiendo una llamada de la secretaria de Lorenzo Miguel, que necesitaba verlo urgente. Dijo que iría luego del canal. Una explosión. Es lo que recuerda Agosto de aquel instante. Ya estaba en la calle, por subir al auto. La siguiente imagen que quedó grabada en su memoria fue a Rucci, que yacía tirado en la vereda, muerto. De nada sirvió que estuviera rodeado de 13 guardaespaldas.
JEl mensaje que grabaría también incluiría: “Sólo por ignorancia o mala fe se pueden exigir soluciones inmediatas para problemas que fueron profundizados durante tantos años; no se puede apelar a la violencia rayana en lo criminal, en un clima de amplias libertades e igualdad de posibilidades; no se puede seguir abrigando ambiciones y privilegios, creando condiciones injustas, burlando las leyes, impidiendo o saboteando la consolidación de un proceso que ha sido aprobado por la mayoría del país.” Mientras se ponía el saco, Rucci le dijo a su chofer Abraham Tito Muñoz que se preparase y a Agosto, que fuera saliendo y que subiera al primer auto, que él lo seguiría a Canal 13. Se entretuvo un par de minutos respondiendo una llamada de la secretaria de Lorenzo Miguel, que necesitaba verlo urgente. Dijo que iría luego del canal. Una explosión. Es lo que recuerda Agosto de aquel instante. Ya estaba en la calle, por subir al auto. La siguiente imagen que quedó grabada en su memoria fue a Rucci, que yacía tirado en la vereda, muerto. De nada sirvió que estuviera rodeado de 13 guardaespaldas.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/XKFSGR2UZFHL5ERTQ55TOXGXSY.jpg) Perón almorzaba en la residencia de Gaspar Campos con el general Miguel Angel Iñíguez, jefe de la Policía Federal, cuando se enteró. Dicen que fue un duro golpe para él y no quiso salir a hacer declaraciones a los periodistas. Rucci fue velado en la CGT. En la mañana del 26, el presidente electo asistió acompañado por Isabel. “Esos balazos fueron para mí, me cortaron las patas”, y sintetizó el vínculo que lo unía con el dirigente muerto: “Me mataron a un hijo”.
Perón almorzaba en la residencia de Gaspar Campos con el general Miguel Angel Iñíguez, jefe de la Policía Federal, cuando se enteró. Dicen que fue un duro golpe para él y no quiso salir a hacer declaraciones a los periodistas. Rucci fue velado en la CGT. En la mañana del 26, el presidente electo asistió acompañado por Isabel. “Esos balazos fueron para mí, me cortaron las patas”, y sintetizó el vínculo que lo unía con el dirigente muerto: “Me mataron a un hijo”. :quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Z3IBMBVEM5FJVMO4HXAHZJRKSE.jpg) Cuando los representantes de la juventud no fueron al velatorio -a pesar del pedido expreso de Perón- enseguida se entendió quiénes habían sido los autores. Montoneros asumiría la responsabilidad, hasta le había puesto nombre a la acción criminal “Operación Traviata”, en referencia a la reconocidísima publicidad de la galletita, “la de los 23 agujeritos”. El 26, a las 2 de la tarde, mientras el cortejo fúnebre con los restos de Rucci estaba a la altura del Congreso- sonó el portero eléctrico en el departamento de Blanco Encalada 3422 donde vivía el militante de Tendencia Revolucionaria Enrique Grynberg, 34 años, dos hijos. Cuando abrió la puerta, acompañado de un chico de 5 años, cuatro jóvenes le dispararon a quemarropa siete disparos de calibre 22 que terminaron con su vida. Los atacantes se llevaron al chico y escaparon en un Rambler azul. Cuando se dieron cuenta que la criatura no era hijo de la víctima, lo soltaron. Grynberg era dirigente del Ateneo Evita de la Juventud Peronista y miembro del Consejo de la Juventud Peronista en zona norte. Muchos leyeron esta muerte como el inicio de la venganza por lo de Rucci. Agosto continuó un tiempo más en la agencia de publicidad y después se desempeñó en el área del menor y la familia, en el ministerio de Bienestar Social. Con el golpe del 24 de marzo de 1976 se exilió en España y meses después, cuando tuvo la seguridad de que no era buscado, volvió en secreto al país. Aún se lamenta de que su jefe no hubiera seguido su consejo. Rucci es otro de los muertos de un país donde, bajo lemas como “la liberación o dependencia” o “Perón o muerte” una generación murió y mató sin sentido.
Cuando los representantes de la juventud no fueron al velatorio -a pesar del pedido expreso de Perón- enseguida se entendió quiénes habían sido los autores. Montoneros asumiría la responsabilidad, hasta le había puesto nombre a la acción criminal “Operación Traviata”, en referencia a la reconocidísima publicidad de la galletita, “la de los 23 agujeritos”. El 26, a las 2 de la tarde, mientras el cortejo fúnebre con los restos de Rucci estaba a la altura del Congreso- sonó el portero eléctrico en el departamento de Blanco Encalada 3422 donde vivía el militante de Tendencia Revolucionaria Enrique Grynberg, 34 años, dos hijos. Cuando abrió la puerta, acompañado de un chico de 5 años, cuatro jóvenes le dispararon a quemarropa siete disparos de calibre 22 que terminaron con su vida. Los atacantes se llevaron al chico y escaparon en un Rambler azul. Cuando se dieron cuenta que la criatura no era hijo de la víctima, lo soltaron. Grynberg era dirigente del Ateneo Evita de la Juventud Peronista y miembro del Consejo de la Juventud Peronista en zona norte. Muchos leyeron esta muerte como el inicio de la venganza por lo de Rucci. Agosto continuó un tiempo más en la agencia de publicidad y después se desempeñó en el área del menor y la familia, en el ministerio de Bienestar Social. Con el golpe del 24 de marzo de 1976 se exilió en España y meses después, cuando tuvo la seguridad de que no era buscado, volvió en secreto al país. Aún se lamenta de que su jefe no hubiera seguido su consejo. Rucci es otro de los muertos de un país donde, bajo lemas como “la liberación o dependencia” o “Perón o muerte” una generación murió y mató sin sentido.
:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GOBFFLFHJVAXBGGX7VNHUD7AC4.jpg)
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3RTPRWD2BFE4ZKHXPETSIUOWXA.jpg)





 Heinrich Schliemann vivió de 1822 a 1890.Imagen: picture-alliance/Bildagentur-online/Sunny Celeste
Heinrich Schliemann vivió de 1822 a 1890.Imagen: picture-alliance/Bildagentur-online/Sunny Celeste El sitio arqueológico de Troya en la colina Hisarlik es uno de los aproximadamente 30,000 sitios arqueológicos en Turquía.
El sitio arqueológico de Troya en la colina Hisarlik es uno de los aproximadamente 30,000 sitios arqueológicos en Turquía. Puerta de los Leones. La entrada monumental a la fortaleza de Micenas fue erigida hacia 1250 a.C., y debe su nombre al relieve de leones rampantes, de tres metros de alto. Las murallas de Micenas encerraban, para los griegos de la Antigüedad, el violento destino de sangre del señor de guerreros Agamenón. Según la leyenda, transmitida primero por Homero y luego por los poetas trágicos, el rey que había enviado mil naves por mar contra la poderosa ciudad de Troya había perecido a su vuelta a Micenas víctima de una conspiración urdida por su primo y su propia esposa, convertidos en amantes. Agamenón es el representante mítico de una generación de señores de la guerra que en torno a 1500 a.C., en el cénit de la Edad del Bronce, desplegaron su dominio sobre las llanuras situadas a los pies de sus fortalezas y en los confines del Mediterráneo. Los griegos de la Antigüedad no dudaban de que Micenas era la fortaleza de Agamenón y cuyos destinos estuvieron marcados por la tragedia. En fechas tan tardías como el siglo II a.C., el infatigable viajero Pausanias creyó localizar en las ruinas de Micenas las tumbas de todos los protagonistas del drama: Atreo, su hijo Agamenón, Clitemnestra, Egisto... Siglos después, los arqueólogos encontraron en las líneas de Pausanias la excusa para emprender en Micenas las excavaciones que devolvieran a los viejos guerreros homéricos al terreno de la historia.
Puerta de los Leones. La entrada monumental a la fortaleza de Micenas fue erigida hacia 1250 a.C., y debe su nombre al relieve de leones rampantes, de tres metros de alto. Las murallas de Micenas encerraban, para los griegos de la Antigüedad, el violento destino de sangre del señor de guerreros Agamenón. Según la leyenda, transmitida primero por Homero y luego por los poetas trágicos, el rey que había enviado mil naves por mar contra la poderosa ciudad de Troya había perecido a su vuelta a Micenas víctima de una conspiración urdida por su primo y su propia esposa, convertidos en amantes. Agamenón es el representante mítico de una generación de señores de la guerra que en torno a 1500 a.C., en el cénit de la Edad del Bronce, desplegaron su dominio sobre las llanuras situadas a los pies de sus fortalezas y en los confines del Mediterráneo. Los griegos de la Antigüedad no dudaban de que Micenas era la fortaleza de Agamenón y cuyos destinos estuvieron marcados por la tragedia. En fechas tan tardías como el siglo II a.C., el infatigable viajero Pausanias creyó localizar en las ruinas de Micenas las tumbas de todos los protagonistas del drama: Atreo, su hijo Agamenón, Clitemnestra, Egisto... Siglos después, los arqueólogos encontraron en las líneas de Pausanias la excusa para emprender en Micenas las excavaciones que devolvieran a los viejos guerreros homéricos al terreno de la historia. Sin embargo, su esfuerzo fue en vano. Sería un arqueólogo amateur, Enrique Schliemann, quien en 1876 inició sus excavaciones en el interior de los muros de la ciudad fortificada (no en el exterior, como habían hecho sus predecesores) y allí, junto a la puerta de los Leones, el monumento más antiguo de Europa, halló unas tumbas con los restos de diecinueve adultos y dos niños, junto con toda suerte de armas de bronce, joyas de oro, vasijas y tres soberbias máscaras mortuorias de oro, pertenecientes, sin duda, a quienes cerca de tres mil años atrás habían manejado las riendas de Micenas. Schliemann estaba convencido, según anunció triunfalmente, de que había descubierto el tesoro de los míticos Atridas. Pero se equivocaba: las fechas de las tumbas eran anteriores en tres siglos a la época en la que los antiguos griegos databan la guerra de Troya. En realidad, lo que Schliemann había descubierto bajo una de aquellas máscaras era una civilización entera de la Edad del Bronce que, desde mediados del segundo milenio hasta poco antes de su final, allá por el siglo XII a.C., se había adueñado del Mediterráneo oriental desde sus poderosos centros de poder situados en territorio griego. En efecto, en torno a 1500 a.C., en el Peloponeso y otras áreas de Grecia continental se produjo un aumento de la población, así como una expansión hacia el exterior y un crecimiento general de la economía. Ello fortaleció el poder económico y político de los caudillos griegos de la Edad del Bronce radicados en la zona, que pasaron de ser meros conductores de tropas a formar una élite de reyes guerreros que al morir se hacían enterrar con sus codiciadas armas y tesoros. Es más que probable que donde primero se hicieron sentir estos cambios fuera en Micenas, un centro de poder situado en la encrucijada de una ruta que unía el Egeo con el golfo de Corinto.
Sin embargo, su esfuerzo fue en vano. Sería un arqueólogo amateur, Enrique Schliemann, quien en 1876 inició sus excavaciones en el interior de los muros de la ciudad fortificada (no en el exterior, como habían hecho sus predecesores) y allí, junto a la puerta de los Leones, el monumento más antiguo de Europa, halló unas tumbas con los restos de diecinueve adultos y dos niños, junto con toda suerte de armas de bronce, joyas de oro, vasijas y tres soberbias máscaras mortuorias de oro, pertenecientes, sin duda, a quienes cerca de tres mil años atrás habían manejado las riendas de Micenas. Schliemann estaba convencido, según anunció triunfalmente, de que había descubierto el tesoro de los míticos Atridas. Pero se equivocaba: las fechas de las tumbas eran anteriores en tres siglos a la época en la que los antiguos griegos databan la guerra de Troya. En realidad, lo que Schliemann había descubierto bajo una de aquellas máscaras era una civilización entera de la Edad del Bronce que, desde mediados del segundo milenio hasta poco antes de su final, allá por el siglo XII a.C., se había adueñado del Mediterráneo oriental desde sus poderosos centros de poder situados en territorio griego. En efecto, en torno a 1500 a.C., en el Peloponeso y otras áreas de Grecia continental se produjo un aumento de la población, así como una expansión hacia el exterior y un crecimiento general de la economía. Ello fortaleció el poder económico y político de los caudillos griegos de la Edad del Bronce radicados en la zona, que pasaron de ser meros conductores de tropas a formar una élite de reyes guerreros que al morir se hacían enterrar con sus codiciadas armas y tesoros. Es más que probable que donde primero se hicieron sentir estos cambios fuera en Micenas, un centro de poder situado en la encrucijada de una ruta que unía el Egeo con el golfo de Corinto.  Electra y Orestes, hijos de Agamenón, rey de Micenas. Relieve del siglo V a.C. Museo Kanellopoulos, Atenas. Pero Micenas no fue la única: en Argos, Atenas o Tebas se constituyeron igualmente comunidades independientes que gravitaban en torno a ciudadelas fortificadas gobernadas por un rey. Los palacios de todas estas ciudades ejercían su poder sobre un amplio territorio circundante, como parecen apuntar las grandes distancias existentes entre ellos. Aunque, en términos generales, las relaciones entre las distintas fortalezas debieron ser estables, es obvio que las murallas ciclópeas que las defendían –construidas por los Cíclopes, los gigantes que forjaron el rayo de Zeus– presuponen la existencia de hostilidades entre los diversos centros de poder. En este sentido puede recordarse el mito griego que refiere el asedio de la famosa ciudad de Tebas por parte de siete guerreros venidos de Argos, el corazón del mundo micénico. istoria, bien conocida a partir de la tragedia de Esquilo titulada Los siete contra Tebas, narra cómo los hermanos Eteocles y Polinices, maldecidos por su padre Edipo, decidieron alternarse en el trono de Tebas para conjurar la maldición de su progenitor. Volviendo a las tumbas que descubrió Schliemann, es especialmente interesante observar que los objetos que allí se encontraron habían sido fabricados por artesanos cretenses. En torno a 1500 a.C., la isla de Creta era la sede de una civilización que aventajaba notablemente a la que estaba cobrando forma en el continente, y que se había erigido en dueña del Mediterráneo gracias al poder de su flota. En Grecia, las dinastías gobernantes de Pilos, Tirinto, Argos o Micenas fijaban su mirada en su refinado estilo de vida y reclamaban los servicios de los artistas isleños. Sin embargo, un inquietante dato en el que coinciden los estudiosos apunta a que los tesoros de las tumbas micénicas no eran el fruto de un cordial intercambio entre potencias vecinas, sino el botín procedente de incursiones llevadas a cabo en suelo cretense, si es que no habían sido fabricados en suelo griego por artesanos conducidos hasta allí como prisioneros.
Electra y Orestes, hijos de Agamenón, rey de Micenas. Relieve del siglo V a.C. Museo Kanellopoulos, Atenas. Pero Micenas no fue la única: en Argos, Atenas o Tebas se constituyeron igualmente comunidades independientes que gravitaban en torno a ciudadelas fortificadas gobernadas por un rey. Los palacios de todas estas ciudades ejercían su poder sobre un amplio territorio circundante, como parecen apuntar las grandes distancias existentes entre ellos. Aunque, en términos generales, las relaciones entre las distintas fortalezas debieron ser estables, es obvio que las murallas ciclópeas que las defendían –construidas por los Cíclopes, los gigantes que forjaron el rayo de Zeus– presuponen la existencia de hostilidades entre los diversos centros de poder. En este sentido puede recordarse el mito griego que refiere el asedio de la famosa ciudad de Tebas por parte de siete guerreros venidos de Argos, el corazón del mundo micénico. istoria, bien conocida a partir de la tragedia de Esquilo titulada Los siete contra Tebas, narra cómo los hermanos Eteocles y Polinices, maldecidos por su padre Edipo, decidieron alternarse en el trono de Tebas para conjurar la maldición de su progenitor. Volviendo a las tumbas que descubrió Schliemann, es especialmente interesante observar que los objetos que allí se encontraron habían sido fabricados por artesanos cretenses. En torno a 1500 a.C., la isla de Creta era la sede de una civilización que aventajaba notablemente a la que estaba cobrando forma en el continente, y que se había erigido en dueña del Mediterráneo gracias al poder de su flota. En Grecia, las dinastías gobernantes de Pilos, Tirinto, Argos o Micenas fijaban su mirada en su refinado estilo de vida y reclamaban los servicios de los artistas isleños. Sin embargo, un inquietante dato en el que coinciden los estudiosos apunta a que los tesoros de las tumbas micénicas no eran el fruto de un cordial intercambio entre potencias vecinas, sino el botín procedente de incursiones llevadas a cabo en suelo cretense, si es que no habían sido fabricados en suelo griego por artesanos conducidos hasta allí como prisioneros. 


 Justo José de Urquiza fue el hombre fuerte del litoral y figura de referencia en la política nacional. Fue una trágica historia que para muchos tuvo un final casi veinte años después. El 22 de junio de 1889 en Esmeralda al 500, en la ciudad de Buenos Aires, un hombre recibió dos disparos en la cabeza. Los transeúntes lo llevaron aún moribundo a la botica de José Memmier, en la esquina de la calle Tucumán, mientras el agresor era detenido a escasas cuadras. El muerto era Ricardo Ramón López Jordán, el autor intelectual del alzamiento contra Justo José de Urquiza. A dos meses por cumplir 67 años y luego de diez de exilio en Uruguay había sido indultado por el presidente Miguel Juárez Celman, e intentaba recomponer su vida cerca de su esposa e hijos y pretendía ser reincorporado al Ejército y recuperar su jerarquía de general. Esa mañana, antes del almuerzo, había ido a dar un paseo. A pesar de las amenazas de muerte que había recibido, se había negado a una custodia que le había ofrecido Alberto Capdevila, jefe de la policía. Moriría a manos de Aurelio Casas, de 27 años, quien dijo que así vengaba a su padre, mandado a degollar por su orden. Pero la historia de la venganza no convenció y todas las suposiciones remitieron a lo que había ocurrido 19 años atrás en el Palacio San José, en Entre Ríos, en el trágico atardecer del 11 de abril de 1870. Ese lunes santo era coronado con una tarde apacible. Justo José de Urquiza, nacido en 1801, gobernador de Entre Ríos, le gustaba sentarse en la galería de su magnífico palacio cerca de donde sus hijas, Dolores, familiarmente llamada “Lola” de 17 y Justa de 15, tomaban lecciones de música en dos pianos a la vez. En otro ambiente, se percibían los juegos de Micaela, Flora y Teresa, otras de sus hijas. Conversaba con su administrador mientras otros empleados y funcionarios de su gobierno trabajaban en ambientes cercanos. Urquiza se había transformado en el hombre fuerte de la provincia cuando el gobernador Pascual Echagüe había sido derrotado en Caaguazú en noviembre de 1841. Al mes siguiente, fue nombrado en su lugar. Derrotó a Rosas en Caseros y cuando en Pavón dejó el campo libre a Bartolomé Mitre, su prestigio para muchos dejó de ser tal. No lo entendieron cuando apoyó al gobierno en la guerra del Paraguay y los viejos federales se resintieron cuando no movió un dedo en favor de los levantamientos de los caudillos del interior.
Justo José de Urquiza fue el hombre fuerte del litoral y figura de referencia en la política nacional. Fue una trágica historia que para muchos tuvo un final casi veinte años después. El 22 de junio de 1889 en Esmeralda al 500, en la ciudad de Buenos Aires, un hombre recibió dos disparos en la cabeza. Los transeúntes lo llevaron aún moribundo a la botica de José Memmier, en la esquina de la calle Tucumán, mientras el agresor era detenido a escasas cuadras. El muerto era Ricardo Ramón López Jordán, el autor intelectual del alzamiento contra Justo José de Urquiza. A dos meses por cumplir 67 años y luego de diez de exilio en Uruguay había sido indultado por el presidente Miguel Juárez Celman, e intentaba recomponer su vida cerca de su esposa e hijos y pretendía ser reincorporado al Ejército y recuperar su jerarquía de general. Esa mañana, antes del almuerzo, había ido a dar un paseo. A pesar de las amenazas de muerte que había recibido, se había negado a una custodia que le había ofrecido Alberto Capdevila, jefe de la policía. Moriría a manos de Aurelio Casas, de 27 años, quien dijo que así vengaba a su padre, mandado a degollar por su orden. Pero la historia de la venganza no convenció y todas las suposiciones remitieron a lo que había ocurrido 19 años atrás en el Palacio San José, en Entre Ríos, en el trágico atardecer del 11 de abril de 1870. Ese lunes santo era coronado con una tarde apacible. Justo José de Urquiza, nacido en 1801, gobernador de Entre Ríos, le gustaba sentarse en la galería de su magnífico palacio cerca de donde sus hijas, Dolores, familiarmente llamada “Lola” de 17 y Justa de 15, tomaban lecciones de música en dos pianos a la vez. En otro ambiente, se percibían los juegos de Micaela, Flora y Teresa, otras de sus hijas. Conversaba con su administrador mientras otros empleados y funcionarios de su gobierno trabajaban en ambientes cercanos. Urquiza se había transformado en el hombre fuerte de la provincia cuando el gobernador Pascual Echagüe había sido derrotado en Caaguazú en noviembre de 1841. Al mes siguiente, fue nombrado en su lugar. Derrotó a Rosas en Caseros y cuando en Pavón dejó el campo libre a Bartolomé Mitre, su prestigio para muchos dejó de ser tal. No lo entendieron cuando apoyó al gobierno en la guerra del Paraguay y los viejos federales se resintieron cuando no movió un dedo en favor de los levantamientos de los caudillos del interior. El Palacio San José, tal cual se veía en la época en que vivía Urquiza. (Revista San José) En las elecciones a gobernador de 1864 impuso a José María Domínguez quien venció a Ricardo López Jordán. Este era su amigo, colaborador y además estaban emparentados. Jordán había hecho toda su carrera política y militar a su lado; era visto como un soplo de aire fresco, pero en 1868 por respeto a quien había hecho toda su carrera política y militar bajaría su candidatura cuando Urquiza anunció la suya. Fue en la estancia que López Jordán tenía en Arroyo Grande donde se armó el golpe. El plan consistía en sorprenderlo en su casa, tomarlo prisionero y luego de obligarlo a renunciar se le ofrecería la opción de retirarse a la vida privada o irse al extranjero. Pero no todos estuvieron de acuerdo: los hermanos Querencio y Robustiano Vera pretendían ir más allá. Jordán alertó: “Quiero que me cuiden a la familia de Urquiza”.
El Palacio San José, tal cual se veía en la época en que vivía Urquiza. (Revista San José) En las elecciones a gobernador de 1864 impuso a José María Domínguez quien venció a Ricardo López Jordán. Este era su amigo, colaborador y además estaban emparentados. Jordán había hecho toda su carrera política y militar a su lado; era visto como un soplo de aire fresco, pero en 1868 por respeto a quien había hecho toda su carrera política y militar bajaría su candidatura cuando Urquiza anunció la suya. Fue en la estancia que López Jordán tenía en Arroyo Grande donde se armó el golpe. El plan consistía en sorprenderlo en su casa, tomarlo prisionero y luego de obligarlo a renunciar se le ofrecería la opción de retirarse a la vida privada o irse al extranjero. Pero no todos estuvieron de acuerdo: los hermanos Querencio y Robustiano Vera pretendían ir más allá. Jordán alertó: “Quiero que me cuiden a la familia de Urquiza”.  Esa tarde su esposa Dolores Costa estaba en el dormitorio amamantando a Cándida. Tenía 36 años y se habían conocido con Justo José por 1851. Ella se fue a vivir a San José, tuvieron dos hijos y en octubre de 1855 decidieron regularizar su situación, celebrada en la capilla del palacio. Aún se comentaba sobre la visita del presidente Domingo Faustino Sarmiento, en un gran gesto de reconciliación de dos personalidades por años enfrentadas. El sanjuanino había llegado en un buque de guerra el 2 de febrero y Urquiza lo esperó en el muelle con diez mil hombres formados, muchos de ellos lucían los uniformes usados en Caseros. Al día siguiente, aniversario de la batalla que desalojó a Rosas del poder, siguieron las celebraciones. López Jordán no toleró ese acercamiento y Dolores se preocupó por los rumores de que atentarían contra la vida de su marido. Los atacantes se dividieron en grupos. Unos, al mando del mayor Vera, controlarían al puñado de infantes que ocupaban una barraca; otro, con el capitán Mosqueira al frente tomaría la puerta posterior del palacio y el restante, a cargo del capitán Luengo, ingresaría por el frente. Ese lunes 11 de abril a las 19 horas, el medio centenar de hombres estaba frente al Palacio San José, una construcción que Urquiza había comenzado a levantar en 1848 y que terminaría en 1860. Tenía 38 habitaciones, tres patios, dos grandes jardines, una capilla y hasta un lago artificial. Lo adelantado de la época lo marcaba su sistema de agua corriente y la iluminación generada con gas acetileno. Dicen que los propios lugareños la bautizaron como “palacio” aunque formalmente era la “Posta San José”. Media hora después se desató el infierno. Los atacantes redujeron a Carlos Anderson, el jefe de la guardia e ingresaron según lo planeado. A los de la casa le habían llamado la atención el ruido de galopes, cada vez más intensos. La alarma cundió cuando se escucharon disparos y gritos. Las últimas luces del atardecer dificultaban distinguir qué era lo que sucedía. Urquiza se incorporó rápidamente y comenzó a transitar por la galería y comprendió de qué se trataba. “¡Abajo el tirano! ¡Viva el general Ricardo López Jordán!” gritaban los intrusos. El gobernador entró en sus habitaciones y le pidió a su esposa un arma. La mujer le alcanzó un rifle y enseguida lo empezó a cargar. Afuera, en el patio, era todo disparos y más gritos. Dolores, una de sus hijas, ajena a la situación, entró al dormitorio porque Micaela, una de sus hermanas menores, la molestaba y no la dejaba tocar el piano. Urquiza se asomó a la puerta y disparó. El proyectil le rozó el rostro a Alvarez. Los agresores respondieron el fuego y Urquiza fue impactado por una bala arriba de su labio superior. Lo hizo caer y arrastró a su esposa. El uruguayo Nicomedes Coronel, el primero en entrar, vio a Urquiza aún con vida. Ambas mujeres lo abrazaban. Su hija Dolores, con un espadín, quiso defenderlo. Pero Coronel lo apuñaló cuatro o cinco veces; la autopsia no fue concluyente.
Esa tarde su esposa Dolores Costa estaba en el dormitorio amamantando a Cándida. Tenía 36 años y se habían conocido con Justo José por 1851. Ella se fue a vivir a San José, tuvieron dos hijos y en octubre de 1855 decidieron regularizar su situación, celebrada en la capilla del palacio. Aún se comentaba sobre la visita del presidente Domingo Faustino Sarmiento, en un gran gesto de reconciliación de dos personalidades por años enfrentadas. El sanjuanino había llegado en un buque de guerra el 2 de febrero y Urquiza lo esperó en el muelle con diez mil hombres formados, muchos de ellos lucían los uniformes usados en Caseros. Al día siguiente, aniversario de la batalla que desalojó a Rosas del poder, siguieron las celebraciones. López Jordán no toleró ese acercamiento y Dolores se preocupó por los rumores de que atentarían contra la vida de su marido. Los atacantes se dividieron en grupos. Unos, al mando del mayor Vera, controlarían al puñado de infantes que ocupaban una barraca; otro, con el capitán Mosqueira al frente tomaría la puerta posterior del palacio y el restante, a cargo del capitán Luengo, ingresaría por el frente. Ese lunes 11 de abril a las 19 horas, el medio centenar de hombres estaba frente al Palacio San José, una construcción que Urquiza había comenzado a levantar en 1848 y que terminaría en 1860. Tenía 38 habitaciones, tres patios, dos grandes jardines, una capilla y hasta un lago artificial. Lo adelantado de la época lo marcaba su sistema de agua corriente y la iluminación generada con gas acetileno. Dicen que los propios lugareños la bautizaron como “palacio” aunque formalmente era la “Posta San José”. Media hora después se desató el infierno. Los atacantes redujeron a Carlos Anderson, el jefe de la guardia e ingresaron según lo planeado. A los de la casa le habían llamado la atención el ruido de galopes, cada vez más intensos. La alarma cundió cuando se escucharon disparos y gritos. Las últimas luces del atardecer dificultaban distinguir qué era lo que sucedía. Urquiza se incorporó rápidamente y comenzó a transitar por la galería y comprendió de qué se trataba. “¡Abajo el tirano! ¡Viva el general Ricardo López Jordán!” gritaban los intrusos. El gobernador entró en sus habitaciones y le pidió a su esposa un arma. La mujer le alcanzó un rifle y enseguida lo empezó a cargar. Afuera, en el patio, era todo disparos y más gritos. Dolores, una de sus hijas, ajena a la situación, entró al dormitorio porque Micaela, una de sus hermanas menores, la molestaba y no la dejaba tocar el piano. Urquiza se asomó a la puerta y disparó. El proyectil le rozó el rostro a Alvarez. Los agresores respondieron el fuego y Urquiza fue impactado por una bala arriba de su labio superior. Lo hizo caer y arrastró a su esposa. El uruguayo Nicomedes Coronel, el primero en entrar, vio a Urquiza aún con vida. Ambas mujeres lo abrazaban. Su hija Dolores, con un espadín, quiso defenderlo. Pero Coronel lo apuñaló cuatro o cinco veces; la autopsia no fue concluyente. Su hijita Micaela, aterrorizada, se había escondido debajo del piano y pudo escabullirse cuando uno de los agresores la corrió con su sable. Los agresores quisieron violar a las mujeres pero el propio Luengo lo impidió. Luego, dueños de la situación, obligaron al mucamo que les sirviera comida a sus hombres y abandonaron el palacio.
Su hijita Micaela, aterrorizada, se había escondido debajo del piano y pudo escabullirse cuando uno de los agresores la corrió con su sable. Los agresores quisieron violar a las mujeres pero el propio Luengo lo impidió. Luego, dueños de la situación, obligaron al mucamo que les sirviera comida a sus hombres y abandonaron el palacio.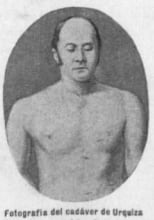 Fotografía del cadáver de Urquiza, tomada cuando examinaron las heridas recibidas (Revista Caras y Caretas) Al otro día, por la tarde, López Jordán se enteró del resultado de la operación, que tenía otra fase. Porque mientras asesinaban a Urquiza, habían hecho lo propio con dos de sus hijos en Concordia. Justo Carmelo fue muerto a puñaladas cuando percibió que lo atacaban y Waldino fue lanceado contra el paredón del cementerio. Eran amigos cercanos de López Jordán. Este se hizo nombrar gobernador por la legislatura y el presidente Sarmiento lo acusó de sedición y envió fuerzas, lo que desencadenó un largo conflicto armado entre el gobierno central y Entre Ríos que terminaría en diciembre de 1876 cuando López Jordán fue capturado. El 12 de agosto de 1879 se fugó de la cárcel de Rosario y se asiló en Uruguay. Durante el día 12, los restos de Urquiza fueron velados, durante horas de dolor y temor por posibles ataques, en la casa de Ana Urquiza y Benjamín Victorica en Concepción del Uruguay, y al día siguiente se los sepultó en el cementerio local. Por seguridad, su esposa se fue a vivir a Buenos Aires a una casa de dos plantas, en Lavalle al 1500. En San José, su viuda transformó la la habitación de la tragedia en un oratorio, con un altar dedicado a la Virgen del Carmen, del que su marido era devoto; las manchas de sangre que dejó al apoyarse en la puerta fueron conservadas. Hizo grabar una lápida de mármol: “En esta habitación fue asesinado por López Jordán mi malogrado esposo el Capitán General Justo José de Urquiza a la edad de 69 años el día 11 de abril de 1870 a las siete y media de la noche. Su amante esposa le dedica este pequeño recuerdo”. Por temor a la revancha de los jordanistas, Dolores Costa llevó en secreto el féretro de su marido a una cripta en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Recién el 6 de octubre de 1951 se lo halló detrás de un tabique, que simulaba una pared. La viuda administró los bienes familiares y hasta fundó dos colonias, Caseros y San José. Por eso no extrañó que la esposa de Aurelio Casas, el que había matado a López Jordán en 1889, recibiese setenta mil pesos que recolectó entre familiares y amigos. Casas, condenado a cadena perpetua, fue indultado el 25 de mayo de 1919. Dolores falleció el 8 de noviembre de 1896, manteniendo el recuerdo vivo de quien, en San José, el odio y la intolerancia habían matado en sus propios brazos: el amor de su vida.
Fotografía del cadáver de Urquiza, tomada cuando examinaron las heridas recibidas (Revista Caras y Caretas) Al otro día, por la tarde, López Jordán se enteró del resultado de la operación, que tenía otra fase. Porque mientras asesinaban a Urquiza, habían hecho lo propio con dos de sus hijos en Concordia. Justo Carmelo fue muerto a puñaladas cuando percibió que lo atacaban y Waldino fue lanceado contra el paredón del cementerio. Eran amigos cercanos de López Jordán. Este se hizo nombrar gobernador por la legislatura y el presidente Sarmiento lo acusó de sedición y envió fuerzas, lo que desencadenó un largo conflicto armado entre el gobierno central y Entre Ríos que terminaría en diciembre de 1876 cuando López Jordán fue capturado. El 12 de agosto de 1879 se fugó de la cárcel de Rosario y se asiló en Uruguay. Durante el día 12, los restos de Urquiza fueron velados, durante horas de dolor y temor por posibles ataques, en la casa de Ana Urquiza y Benjamín Victorica en Concepción del Uruguay, y al día siguiente se los sepultó en el cementerio local. Por seguridad, su esposa se fue a vivir a Buenos Aires a una casa de dos plantas, en Lavalle al 1500. En San José, su viuda transformó la la habitación de la tragedia en un oratorio, con un altar dedicado a la Virgen del Carmen, del que su marido era devoto; las manchas de sangre que dejó al apoyarse en la puerta fueron conservadas. Hizo grabar una lápida de mármol: “En esta habitación fue asesinado por López Jordán mi malogrado esposo el Capitán General Justo José de Urquiza a la edad de 69 años el día 11 de abril de 1870 a las siete y media de la noche. Su amante esposa le dedica este pequeño recuerdo”. Por temor a la revancha de los jordanistas, Dolores Costa llevó en secreto el féretro de su marido a una cripta en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Recién el 6 de octubre de 1951 se lo halló detrás de un tabique, que simulaba una pared. La viuda administró los bienes familiares y hasta fundó dos colonias, Caseros y San José. Por eso no extrañó que la esposa de Aurelio Casas, el que había matado a López Jordán en 1889, recibiese setenta mil pesos que recolectó entre familiares y amigos. Casas, condenado a cadena perpetua, fue indultado el 25 de mayo de 1919. Dolores falleció el 8 de noviembre de 1896, manteniendo el recuerdo vivo de quien, en San José, el odio y la intolerancia habían matado en sus propios brazos: el amor de su vida. 



