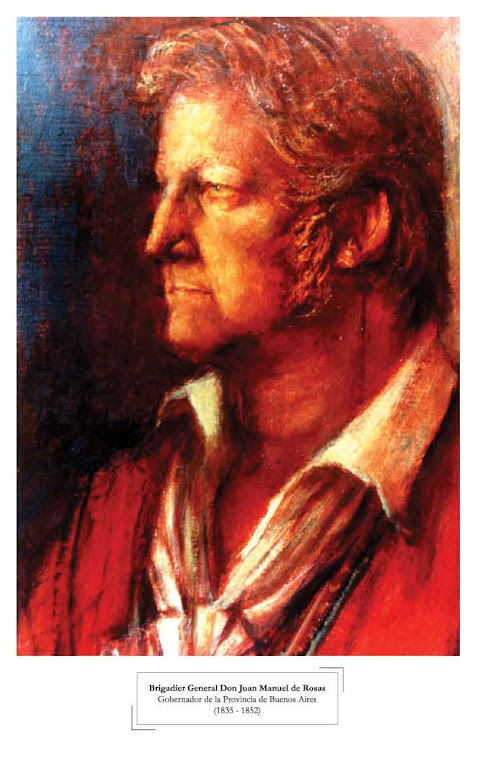27 DE NOVIEMBRE DE 1847: La noche era de luna, pero muy toldada, así es que andando
por el campamento se daba uno con grupos que dormían, con caballos atados a la
estaca, con carros mal colocados o con una que otra carpa fuera de línea.
Sombras más oscuras y más uniformes, eran cuerpos que velaban, sentados o
echados en su misma colocación ordenada. Alguna voz conocida lo hablaba a uno
en la tiniebla: era un jefe amigo o algún grupo de ellos que conversaban bajo
sobre los sucesos. Así llegué a la artillería, en donde pasé un rato agradablemente
con Carlos Paz: estaba seguro de su fuerza, de su moral y de su destreza.
¡Pobre amigo: no lo volví a ver más!

La vigilancia era muy cuidadosa dentro y fuera del campo. La
diana se tocó media hora antes que de costumbre, presumiéndose alguna operación
del enemigo en la madrugada. En efecto, de día ya, se divisaron las columnas
enemigas en movimiento. Detrás de las guerrillas avanzadas se veía venir una
gruesa columna de infantería que se dirigía hacia el desfiladero del sud que
daba entrada al campo. Con esa columna venían algunas piezas de artillería. El general Madariaga mandó ocupar con tres batallones aquel
punto amenazado. Uno de ellos lo mandaba el comandante Palma, después general
Palma, tan ventajosamente conocido en el mando del 1.º de línea del ejército
nacional en las batallas de Cepeda y Pavón. El segundo tenía por jefe al
coronel Toledo, que apoyó la revolución del 11 de septiembre en Buenos Aires y
formó con sus infantes correntinos en la plaza de Mayo. El tercero estaba
mandado por el comandante Martínez. Estos jefes desprendieron pequeñas partidas
que ocuparon posiciones convenientes, cambiándose tiros de fusilería que fueron
aumentando a veces hasta convertirse en descargas entre aquellas fuerzas que se
iban empeñando. La columna de infantería enemiga la mandaba el coronal José M.
Francia, reputado por su competencia militar.
La derecha del ejército invasor, aproximó una gran columna que
parecía traer su ataque por las lagunas, de ese costado. Según se dijo, pero
sin afirmarlo, el mismo general Urquiza conducía esas fuerzas. Ese movimiento
tenía probablemente por objeto favorecer las operaciones iniciadas por la
infantería entrerriana. Ocupaban el costado izquierdo del ejército correntino,
excelentes cuerpos de caballería dispuestos a recibir aquel ataque; y tenían su
mando algunos jefes de muy probada importancia. Estaba entre ellos el coronel
Joaquín Baltar, de justísima reputación en la guerra; lleno de servicios en las
campañas del general Lavalle y en varias de la República Oriental a las órdenes
de Rivera. Se contaban entre los jefes de esas fuerzas, el coronel Bernardino
López, altamente estimado por su importancia; y el comandante Plácido López,
hoy coronel en el ejército de la nación.
La columna enemiga se detuvo. Aquel era un ensayo, como lo
dije antes, mientras la infantería tentaba abrir camino por el desfiladero del
sud. Realmente, el tiroteo arreciaba pero sin propiciarles ventajas. Al caer la
tarde los cuerpos enemigos se retiraron, permaneciendo a la vista hasta el
anochecer. Todas las opiniones estaban contestes en la idea de que al día
siguiente el ataque se haría general. Con efecto, a las siete de la mañana el
enemigo estaba encima, trayendo las mismas direcciones del día anterior.
Notábase, sin embargo, que sus fuerzas estaban aumentadas con reservas que
estarían retrasadas. El general Madariaga se apresuró a colocar la artillería
en puntos inmediatos a los batallones. Esta arma estaba admirablemente dirigida
por el distinguido y simpático coronel Carlos Paz, oficial de la campaña del
Brasil y del sitio de Montevideo; y lo acompañaba como segundo jefe el
comandante Solano, muy respetado por sus aptitudes. Al mismo tiempo cubrió su
costado derecho con una división de caballería mandada por el general Juan
Pablo López (ex gobernador de Santa Fe) secundado por el coronel Paiva, uno de
los mejores oficiales correntinos, y por el coronel Manuel Saavedra, jefe de la
mejor escuela en su arma. Este distinguido oficial pertenecía a la familia de
su nombre, tan altamente conocida y tan estimada en Buenos Aires.
El fuego recomenzó como anteriormente, por la cabecera del
sud; y como antes, fué aumentando en estrépito y en volumen. Es que la
artillería mezclaba ya su voz de trueno en la lucha; y uno que otro cañonazo
que se cambiaban hacía poco, convirtióse en verdaderas descargas de artillería.
Se peleaba con rabia. Lo atestiguaba el fuego de fusilería y lo afirmaban los
cañones. Había momentos en que realmente aquel era un infierno; pero
francamente, excitaba los ánimos tanto estruendo. Cuando crecía parecía que se
acercase el peligro; que se viniese el enemigo encima.

De repente cesaba aquel estrépito. Se hacía el silencio por
todas partes: parecía que todos los combatientes hubiesen muerto, para
resucitar al rato por otro lado, más moderados y parsimoniosos, y para reventar
de nuevo con mayor saña y con mayor estrago. Esas intermitencias imponen por su
solemnidad. Ese silencio repentino parece una celada; ese estruendo inmenso es
como un desplome. Tenía delante de mis ojos ejemplos que desmienten mis
observaciones. Hay para quienes todo esto no produce emoción. El temperamento y
el hábito no le dan entrada. Saben que llegado el caso todo lo vencerán con el
valor. Sus nervios se mueven con la provocación pero no con el sentimiento.
Estaba viendo unos cuantos soldados de la escolta del gobernador, tirados sobre
el pasto, jugando a los naipes su monte preferido, riendo a carcajadas y
celebrando sus dichos con una indolencia pasmosa. Esta escena tan jovial y tan
tranquila, pasaba en medio de aquel cuadro de general agitación en que corría
la sangre y se perdían vidas queridas. Estos soldados pertenecían a un
escuadrón muy escogido y renombrado, que acompañaba al general Madariaga desde mucho
tiempo. Se les nombraba con el distintivo indígena, los ñandúis; y los mandaba
el coronel Alemí, soldado aguerrido, de altísima estatura, de rostro moreno, de
barbas ásperas y renegridas que le llegaban hasta el estómago. Un mandoble de Alemí, debía ser de la medida de aquel con
que Plantagenet partió de un golpe su masa de armas. Esos hombres de aspecto
indolente, saltaron sobre sus caballos con la celeridad de los pájaros o de las
panteras a la primera señal. Eran los mosqueteros gauchos en las aventuras
guaraníes. Su sensación tocante está en la lucha: las emociones comunes pasan
como accidentes. El combate arrecia. Incidentes sucesivos motivan
disposiciones, movimientos,
refuerzos: cruzan grupos distintos, llegan y van ayudantes; se piden y se dan
órdenes. La actividad crece en aquel campo donde el fratricidio implacable se
reta a muerte.
¡De repente se sienten dianas! ¡Qué es esto!
«¿Se ha triunfado del enemigo? ¡Hurra! ¿De dónde vienen esos
avisos de la victoria?».
Las dianas parten de la división Baltar. Llega el parte; y
aquel jefe comunica que la gran columna que le traía el ataque ha vacilado y
retrocedido. Otros detalles explican más el hecho celebrado. La columna de
caballería que el día anterior amenazaba el costado izquierdo, penetró, en los
pantanos con intención de flanquear. Se corrieron sobre ese punto dos piezas y
cien infantes, cuyos fuegos llevaron perturbación al agresor, conteniéndolo
entre aquellos lodazales y obligándolo a retroceder de la línea en que había ya
avanzado. El fuego de la infantería era cada vez más encarnizado y más nutrido.
La artillería jugaba con tesón. Sus efectos debían ser costosos de parte a
parte.
Estaba visto que el general Urquiza concentraba su atención
preferente en la toma del desfiladero del sud. Todo convergía a realizar esa
operación. Por eso se sostenía con tal encarnizamiento el combate en aquel
punto, y por eso se prodigaba allí tanta sangre preciosa. Era indispensable,
por lo visto, romper aquella línea de defensa; que se tomase la posición
para dar entrada a sus fuerzas. No había otra puerta; pero tomarla parecía más
que difícil; quizá imposible. Los correntinos mantenían las ventajas de su
posición con gran firmeza; sus enemigos tenían que retroceder a veces. La
artillería de Paz hacía estragos; pero la infantería entrerriana no declinaba
de su coraje y volvía a renovar su ataque. Allí estaba concentrada la batalla,
el interés y la ansiedad de unos y otros. Era donde arreciaba más y más el
fuego. La tenacidad podía medirse por el estruendo. Aquél era como un barómetro
de muerte. ¡Nueva emoción! El Estado Mayor comunica a gran prisa que el coronel
Francia, jefe de la infantería enemiga, ha muerto derribado por una bala de
cañón.
¡Es realmente un acontecimiento! La importancia de Francia
debía ser preciosa para el general Urquiza. Aquella pérdida hacía el
desequilibrio en su contra. El coronel Francia recibió una metralla que le
deshizo las mandíbulas y lo tuvo mucho tiempo entre la vida y la muerte. Este
suceso y la detención de la columna que amenazaba la izquierda, se
interpretaban en favor de la defensa: eran sin duda promesas venturosas.
Mientras pasaban así las cosas por la cabecera y por la
izquierda del campo, la fuerte columna entrerriana, que parecía amenazar la
derecha correntina, se había acercado. Penetraba ya en las extensas lagunas; y
la división López, en terreno ventajoso y firme, se disponía a cargarla. La
columna invasora era compuesta de lanceros. Era aquel un monte de banderolas
rojas. De repente los tiradores rompieron el fuego de urna parte y de otra,
pero débilmente. A poco andar aquel estruendo ha cambiado… ¡Ésas son descargas
de infantería! ¡Infantería! ¿De dónde sale esa infantería por ese lado? Asalta
la natural sorpresa… Los hados no siempre son propicios a la buena voluntad y
al valor. El ingenio suele ser más eficaz y más certero para vencer a la
fuerza.
¡Así es! Una estratagema de guerra se desarrollaba en medio
de esa laguna con éxito irresistible. En esa orilla estaba la solución del
combate.
Aquellas tropas distanciadas y como en acecho, respondían
sin duda a una operación concertada para entrar en su oportunidad a la
refriega: ésa era la oportunidad; entraban. Esa columna que traía su ataque era
de mil o mil quinientos hombres. Venía bajo la dirección del general oriental
Eugenio Garzón; soldado experto e ilustrado. Había colocado entre las espesas
filas de sus lanceros un cuerpo de infantería, bien cubierto, y cuyos fusiles
habíanse enmascarado colocándoles banderolas. A distancia conveniente el
batallón echó pie a tierra, o pie al agua, con ésta a la cintura. La caballería
le dió lugar y reventó la primera descarga. ¡Debió ser aquélla una gran
sorpresa! Lo fué al instante muy general en el campo. Seguía el fuego graneado.
Estos tiros y estas descargas debían producir natural inquietud. La aparición
tan repentina de esa arma y la superioridad imponente de ella sobre la
caballería, debían producir singular efecto.

El general Madariaga, que se había dirigido un instante a la
infantería que se batía en el desfiladero, volvió repentinamente su caballo.
A
gran galope y seguido de sus ñandúis, se vino a la división López.
¡Ya era tarde! Cuando llegaba, se veía salir de las filas uno que otro soldado
que abandonaba su puesto en medio de la algazara y del fuego. ¡La conmoción
extraña y confusa aumentaba: ya eran grupos más numerosos los que huían!
Un oficial superior que salía, se aproximó, pero muy de paso
al general y le dijo: «Señor, no he podido hacer pelear a esta gente»… Me
parece que tenía él mismo bastante voluntad de irse, porque continuó al galope.
Entre tanto, el general Madariaga tocaba reunión; atajaba los dispersos con la
voz y con la espada. Con denuedo digno de otra suerte, se lanzaba a contener
escuadrones enteros, que en grandes grupos informes o en dispersión, se
retiraban. Es imposible mayor arrojo ni mayor olvido de su propia vida, en la
demanda de contener aquellas multitudes impetuosas que no escuchaban ya sino a
sus propios instintos. ¡No era posible hacer más!
No era posible contener aquella dispersión que se
pronunciaba por completo entre una confusión incomparable, entre aquellos
fuegos de fusilería y entre aquellos toques de clarines, que unas veces
parecían reunión y otras animosas dianas. Y sin embargo el general Madariaga
continuaba con ímpetu conteniendo las tropas que se dispersaban, envolviéndolo
todo y a él mismo.
Allí lo perdí de vista. El desorden y la confusión nos
separaron. Quedé un momento orientándome para poder seguirlo. ¡Imposible! El
gobernador Madariaga, tan noble, tan virtuoso, tan enérgico, ¿habría salvado en
medio de aquella confusión en que lo dejé?
¡Qué diera por saber todo esto! ¡Por abarcar la realidad de
aquel enorme cuadro de dudas que me preocupaba! Mis interrogaciones y mis
confidencias eran con las estrellas. Cabral estaba sumergido en las
profundidades del sueño. Todavía se entregaba mi imaginación al vuelo de las
conjeturas, queriendo desentrañar probabilidades y formular cálculos, sobre las
consecuencias que habría de producir para Corrientes el
desastre de una causa tan bien inspirada… pero el sueño me iba envolviendo.
Tengo tiempo de pensar en todo esto con tranquilidad. Mañana habré dejado la
orilla argentina y estaré en un instante en el Paso de la Patria… Me quedé
dormido; pero un mal genio seguía conspirando contra mí mientras dormía, y
preparándome nuevos azares… Sentí de repente que Cabral me despertaba
cautelosamente.
—¿Qué hay…?
—Silencio, patrón… más bajo…
—¿Pero, qué tenemos?
—¿No sentís esa gente? Escuchá…
—Sí, siento ahora: es gente armada.
—Verdá. Es tropa de línea: fuerza del enemigo… No nos
movemos. Aunque estamos retirao no alcemos la cabeza…
Era tropa regular; no cabía duda. No la podíamos ver pero
sentíamos la uniformidad de su marcha, con cierto orden, el ruido acompasado de
sus armas y su completo silencio. No eran éstos los pelotones, los grupos
desordenados, bulliciosos, que habíamos visto antes. El oído nos estaba
resolviendo la investigación en las tinieblas. Fuése alejando el ruido poco a
poco, hasta perderse del todo en el espacio. «¿Qué piensas de esa gente,
Cabral?». «No sé, patrón…». «Pero la verdad es que he pasado un mal rato:
recién resuello fuerte. Si se desvían un poco nos pescan en el nido». «No,
patrón, estábamos lejos. Yo pensaba en otra cosa». «¿En qué pensabas?». «En los
caballos…». «¿Por qué en los caballos?». «Si relinchan lo que sintieron a los
otros, dan aviso a la gente…». «¿Por qué no relincharían? Les debemos ese nuevo
servicio a los pobres animales». «Es porque felizmente están cansados —me
respondió Cabral con su adivinación de Sibila». «Entonces, hemos estado
pendientes de un relincho, Cabral. ¡Venturosa fatiga que hizo prudentes a esos
pobres mancarrones, y benditos nosotros que los habíamos cansado!». Estaba
amaneciendo. Nos pusimos en acecho, pero no divisábamos todavía sino sombras
lejanas. En aquellas regiones del planeta, la luz no va apareciendo con
flemática lentitud. Los crepúsculos son de un instante. El día puede decirse
que se presenta de sorpresa. Entrego esas atmósferas a los que tienen que hacer
con ellas: que expliquen. ¡La aurora nos mandó una dulcísima emoción…! La casa
que buscábamos se dejaba ver medio cubierta por los árboles. «¡Mira, patrón,
allí está la casa!». «Pongámonos en marcha», le dije a Cabral.
«¡Aguárdate! Aquellos soldados de anoche andarán cerca.
Bombiemos un poco». «Tienes razón; pero conviene andar pronto».
«Allá viene un muchacho recogiendo las vacas», y Cabral, con
su agilidad habitual, galopó y se puso al lado del lejano pastor aparecido.
Había hablado con él cinco minutos, cuando lo vi venir a gran prisa derecho a
nuestro campamento. «¡Montá, patrón!», me dijo sin bajarse. «Montá y vamos
ligero». «¿Adónde?». «Seguime no más», y se entró en el monte, no muy espeso,
que teníamos al costado. Dentro del monte seguíamos galopando. Notaba inquieto
a mi baqueano. ¿Qué ocurriría? «Esa gente que pasó anoche, me dijo Cabral, está
en la casa. Si hubiéramos llegado temprano como pensabas nos íbamos a meter en
la boca del león». «¡Diablos! ¿Y qué gente es ésa? ¿Averiguaste?». «Alcancé a
ver dos soldados a pie con gorros colorados. Esto bastaba; pero le saqué al
muchacho lo que pude. La fuerza llegó anoche. Es un escuadrón que marcha
aprontando ganado para la división de Virasoro que viene del Uruguay, y quizá
alcance a llegar mañana. Estos soldados —agregó de su caudal—, no tardarán en
desparramarse para comadrear y agarrar prisioneros. Andemos pronto, patrón,
para alejarnos. Por acá no estamos seguros…».
Continuamos andando ligero y nos internamos bastante en el
monte. Cabral, que era gran baqueano, tomó un caminito de animales y seguimos
esa huella. Veíamos a corta distancia un rancho de pobre apariencia y nos
dirigimos a él. A la misma casa iba llegando un paisano, ya de edad y de buen
aspecto. Se notaba que había allí familia. Cabral se adelantó un poco para
tomar lenguas. El pretexto usual del poquito de agua y del fueguito le sirvió
de introducción. Es el modo de explorar la buena o la mala voluntad de las
gentes con que hay necesidad de entenderse. Por lo visto tuvo buena acogida mi
asistente. Nos bajamos. Permanecí un poco apartado mientras Cabral continuaba
su diálogo con el paisano. Una muchacha le presentó al paisano un gran mate que
le pasó a Cabral y éste me lo trajo. El paisano se acercó; y conocí en el
semblante de Cabral que no abrigaba desconfianza.
—Este amigo —me dijo—, también anda pasando trabajos. «¿Ha
estado usted en el ejército?». «No, señor». «¿Y qué le sucede?». «Un hijo mío
ha estao en la pelea». «¿Dónde está?». «Cuando llegó lo mandé a casa de una
hija casada que tengo retirao de aquí. El alcalde no lo quiere y me lo puede
perseguir». «¿Hay por acá un alcalde?». «Vive como a dos leguas. Malo es que se
hagan autoridades para situarlas en estos distritos, si no han de hacer otra
cosa que inquietar a los que no las conocen, y perseguir a sus conocidos».
«Este amigo sabe que ha llegado la fuerza a la costa —me dijo Cabral—, y cree
que no estamos seguros en su casa. Puede allegarse alguien y vernos. Pero nos
va a ayudar mientras podamos seguir».
Las masas correntinas eran una especie de logia que se debía
protección mutua, que uniformaba instintivamente sus juicios; por eso se
explicaba esa cordialidad tan universal. Robustecía esas tendencias el uso de
su dialecto propio, la uniformidad de sus costumbres y de sus ejercicios, la
similitud de caracteres y de propensiones personales. La hospitalidad era la
primera deducción de sus condiciones geniales. El correntino albergaba al que
lo solicitaba (lo que es común por todos los pueblos de la República) pero,
estaba pronto a dar amparo al que lo necesitaba arrostrando todas las
consecuencias. Si ese amparo se ejercitaba contra la autoridad, mayor era la
abnegación. No reconocían nunca un criminal, sino un perseguido. Así pues, en
los lances calamitosos debían ser menos las desconfianzas y más fácil la
inteligencia con esas gentes. Mi observación no se limita a excepciones; la
compruebo con el ejemplo de muchos. Sea justicia merecida, sea que una providencia
tutelar me protegía, el hecho es que todas las personas con quienes me iba
encontrando en esta larga aventura, francamente, me obligaban. Los hallaba
buenos, discretos, espontáneos. Sin esa buena fortuna, habría apurado mayores
amarguras en la jornada. Así es que, no encontré rara ja buena voluntad del
dueño del rancho en que estábamos. No se atrevía el pobre paisano a insinuarme
que siguiéramos nuestro camino, porque el peligro en que nos hallábamos era
evidente. Habría creído, como los árabes, faltar al gran precepto de su ley
religiosa: a la hospitalidad…
—Mi amigo —le dije—, creo que estamos mal aquí. Le agradezco
su generosidad, pero es preciso que sigamos.
Mi asistente se interpuso y me dijo:
—Mirá, patrón, ya estamos entendidos con el amigo. Nos va a
esconder en lugar seguro por este día para que podamos disponer… Bueno, Cabral. En el escondite
podremos corregir rumbos. Montamos; y el paisano nos llevó después de varios
rodeos al sitio designado en la mayor espesura del monte. Hízonos descender a
un ancho pozo formado por irregularidad del terreno. Podría decir que era un
gran bajo, muy profundo, muy pastoso y muy cómodo. Nadie podría vernos aunque
se aproximase un poco.
—No se muevan de aquí —dijo el paisano—, hasta que yo
vuelva. Voy a saber algo por el rancho. Aquí están seguros.
Los mosquitos de esta comarca no eran tan humanitarios como
sus señores: nos hacían pedazos y nos cobraban el albergue al precio de nuestra
sangre
FEDERICO DE LA BARRA.— (1817-1897). Periodista y
escritor argentino nacido en Buenos Aires. Alternó a veces sus tareas de
escritor con la milicia y dirigió periódicos de combate en Rosario y en la
capital de la República. Fué secretario del general Juan Madariaga (Corrientes)
durante la campaña militar que culminó con la derrota de ese jefe en el potrero
de Vences (27 de noviembre de 1847). Actuó en el sitio de Buenos Aires (1852-1853). Publicó
diversos trabajos de carácter histórico, entre ellos su libro Narraciones,
en que se hace una descripción muy exacta y animada de la susodicha batalla de
Vences y de la retirada de los dispersos y fugitivos, entre los cuales se
encontraba el mismo De la Barra. Es una de las descripciones más llenas de vida
y colorido que se conocen sobre un combate de las guerras civiles argentinas.