EL
ENIGMA
Alto,
solemne, desdeñoso, mirando fijamente con sus ojos negros “que ni más ni menos
que una sonda penetraban en el alma apretando la boca para que no se escaparan
sus secretos”, (1) Salvador María del Carril pasó por el Congreso del 52
dejando la impresión de una extraña personalidad: “Era el que más sabía” dicen unánimemente los biógrafos del
Congreso; "este viejo vale mucho”
lo pondera – cosa rara – el padre Lavaisse escribiendo a Taboada. (2) La
tradición quiere verlo – en tan hermética figura todo son tradiciones – como un
‘ erudito en derecho público
norteamericano enseñando el Evangelio de Filadelfia a los diputados
constituyentes. Pero debió ser en el diálogo apagado de las antesalas o en el
recato de las correcciones subrepticias, pues
jamás se oyó en el recinto el tono de su voz ni quedó en los archivos muestra
alguna del tipo de su letra. José María Zuviría, el secretario del Congreso, lo
describe “calculador, frío y reservado, pero apto para el hábil manejo y la
diplomacia del silencio”. (3)

Mansilla
que fue en Paraná su secretario privado dice que “prefería la penumbra a la
exhibición teatral”, y nos confiesa que “no
redactó como Vicepresidente nada, ni después como Ministro de la Corte Suprema
borroneó una sola cuartilla ni fundó un voto en disidencia por escrito”. (4)
Y Sarmiento en su áspera carta del 56 le dice: “Permítanos el señor Carril que no habiendo oído nunca su voz ni leído
jamás una página suya sobre cuestiones argentinas, busquemos en otra fuente que
en su juicio propio las ideas que presenta a los pueblos bajo su firma”. (5)
Ceremonioso
e inaccesible Salvador María del Carril sentía correr por sus venas la sangre
de bronce de las estatuas. Se sentaba en las poltronas del Congreso con
apostura de prócer de plaza pública en su escaño de granito. No descendía jamás
al nivel de los demás mortales, y cuando las exigencias sociales lo obligaban a
dar la mano condescendía con desdeñoso ademán: el agraciado “sentía frío al tocar esas manos, frío que venía de muy
adentro.” (6)
Era
el unitario típico de la descripción dejada por Sarmiento en Facundo, que no
daba vuelta la cabeza ni aunque sé desplomara un edificio: “Caminaba – dice
Quesada – con aire pretencioso, como agobiado por la profundidad del
pensamiento”. (7) Y cuando hablaba – nunca en público – lo hacía en sentencias
enfáticas y breves acompañadas de terminante ademán. Pero no habló nunca en los debates de la Constitución, y entre
tan inexorables oradores como los del 52 debió
parecer una lechuza muda y atenta, siguiendo el parloteo de una bandada de
cotorras.
Tampoco
escribió mayormente: la poca correspondencia suya que nos ha llegado tiene
carácter de reservada, y su publicación ha sido en todo caso una infidencia. Sus contados artículos periodísticos son de
los años jóvenes. No escribió nunca un libro; no dictó jamás una cátedra.
¿ Qué
clase de enigma fue del Carril? ¿Un hombre de genio pero sin coraje para
actuar? ¿Un escéptico que no creía en nada ni en nadie? ¿Una eminencia gris
moviéndose en las sombras sin comprometerse en público? ¿O su talento fue como
aquel enorme de Alves Pacheco, el personaje de Queiroz, que nunca encontró
ocasión de revelarse pero que todo Portugal admiraba en la prestancia arrogante
y el prudente silencio?.
Tenía 65 años en 1852, pero venía de muy
lejos: de los viejos tiempos de Rivadavia. Treinta años de historia Argentina –
¡y qué treinta años! – se escondían en los pliegues de su frente ancha y
abovedada.
Había
vivido todo: la Reforma,
la Carta de
Mayo, la Presidencia,
el 1º de diciembre, la
Comisión Argentina, la Nueva Troya, la proscripción. Si no protagonista
principal, había sido en todo caso la figura más importante de segundo plano en
la tragicomedia unitaria.
EL REFORMISTA; La aldea natal había cambiado mucho
cuando el joven Salvador María regresó en 1823 con su flamante título de
abogado. Ahora San Juan era nada menos que una provincia – una “República”
decían los papeles oficiales – que precisaba gobernadores, ministros, jueces,
diputados. Pero sobre todo precisaba un
programa de acción, ya que los magistrados del nuevo Estado no iban a seguir
con el recuento de los propios y arbitrios comunales o el otorgamiento de permisiones
o licencias como en los tiempos coloniales.
San
Juan ofrecía muchas facilidades a la ambición del joven letrado: era un Carril
emparentado por rama materna con los Larrosa v los Godoy de antigua raigambre
lugareña, lo que casi le permitía tutearse con los Jofre y los Cano de Carvajal
troncos de la hidalguía cuyana. Eso era
muy importante para la aristocrática ciudad que mantuvo más que otra su
distinción andina entre caballeros y rotos. Pero además llegaba de Buenos Aires
donde se había codeado con los hombres
de
las luces, y trabajado – aunque en modesta esfera – en el porvenir maravilloso
que cotidianamente daba Rivadavia en los decretos del Registro Oficial.
El
gobernador Uridininea despachó a su ministro – Narciso Laprida que había sido
presidente del Congreso en Tucumán – y lo reemplazó por el joven del Carril que
tanto prometía. Pero ¿qué hacer en esa ciudad de largas siestas y de
interminables comadreos? Su pariente Larrosa, delegado de San Martín en 1817,
había abierto calles, plantado árboles, construido caminos. fundado pueblos y
muchas otras cosas. Además no había sido escasa la contribución sanjuanina al
ejército de los Andes. Pero, justamente por todo eso, sus comprovincianos,
cansados de trabajar y pagar impuestos lo habían echado poco menos que a
empujones tildándolo de tirano.
Con
instinto alerta el joven del Carril se limitó a darles un atracón de
literatura, burocrática a sus paisanos. Hacer el porvenir maravilloso por
decreto tenía su ventaja: no molestaba a nadie, no exigía, expropiaciones ni
contribuciones y además el ministro sentaba fama de inteligente. Y allá fue el
Registro Oficial de Buenos Aires adaptado a las modalidades andinas: se
suprimió el Cabildo, institución anticuada y reaccionaria, y sus integrantes
pasaron a formar la
Honorable Junta de Representantes con idénticas atribuciones;
se suprimieron los Alcaldes que distribuían justicia ignorando el derecho, y en
su lugar quedaron establecidos los Jueces de Primera Instancia que por el
momento quedarían legos; se extinguió la milicia comunal, resabio de los tiempos
coloniales que compulsaba a incruentos ejercicios, y se formó la Guardia provincial donde
los ciudadanos acudían gustosos a manejar armas; se abolió el oscurantista
“diezmo” eclesiástico reemplazado por un impuesto destinado al sostenimiento
del culto.
Tan
contentos quedaron los sanjuaninos que a la renuncia de Urdininea – llamado por
San Martín – del Carril fue elegido gobernador por unanimidad. Su primer
decreto fue para dar lustre al cargo ordenando que la guardia le sirviera de
escolta en sus paseos por la ciudad.
EL LIBERAL
Libérrima
fue la Carta de
Mayo, “bill of wrights que se adelantaba a su tiempo” como dice Vedia y Mitre,
(8) y que daba a los sanjuaninos todos los derechos posibles aún algunos que
escaparon a las declaraciones del Capitolio de Virginia o de la Legislativa Francesa.
Por ejemplo el art. 4º otorgaba muy seriamente “la libertad de pensar, formar
juicios y sentir libremente” sin otra limitación que la capacidad, intelectual
de los ciudadanos, que no eran “responsables a nadie de sus pensamientos”. Ese
derecho de pensar según su capacidad intelectual estaba acompañado de la
correspondiente libertad absoluta para “callarse sus pensamientos”. “Todo hombre en la provincia de San Juan es
el único dueño y propietario de su persona. Nadie puede venderse a si mismo”,
decía el art. 2º impidiendo prodigalidad tan peligrosa. “Nadie es esclavo en
San Juan” añadía a renglón seguido y “esta primera libertad no padece
excepciones sino en los esclavos negros y mulatos que aún existen”. Nada más claro;
todos eran libres menos los que no eran libres. Como todos tenían el derecho de
pensar menos los que no tuvieran capacidad, y el derecho de callarse, salvo los
que no quisieran hacerlo. Siempre que sus palabras no pusieran “en impotencia a
los que tienen alguna parte de autoridad o poder público” en cuyo caso caería
sobre ellos todo el peso de la ley. (art. 10º).
La democrática Carta de Mayo – el término va por cuenta del Dr. Vedia y
Mitre – afirmaba en su art. 1º que “toda autoridad emana del pueblo” ratificando
este amplio principio en el art. 11º: “La ley en la provincia es la expresión
de la voluntad general”. Pero claro está que esa voluntad general sería
“manifestada solamente por los hombres libres y aptos” es decir, por las veinte
familias de la aristocracia lugareña.
Esta
prudente carta que declaraba todos los derechos y libertades posibles, pero
manteniendo cuidadosamente la realidad colonial, tropezó impensadamente con el
escollo de la incomprensión religiosa. Se ignoraba por casi todos que el tratado
con Inglaterra había permitido el ejercicio de los cultos disidentes, y que la
disposición del art. 17 de la carta tolerando ese ejercicio era redundante e
inocua. Redundante porque la provincia no podía otorgar lo que ya había dado la
Nación, inocua porque el único disidente de San Juan – que era el boticario
norteamericano Amán Rawson – leía tranquilamente los domingos su Biblia
evangelista, sin que a nadie se le ocurriera provocarle conflictos religiosos. Pero el grito de las sacristías ante la mezquina
tolerancia de cultos – exagerada como diabólica libertad religiosa – fue amplió
y resonante. Inútilmente del Carril trató de contener la marea estableciendo
que “la religión santa católica, apostólica y romana se adopta voluntaria,
espontánea y gustosamente como su religión dominante. La ley y el gobierno
pagarán como hasta aquí, o más ampliamente a sus ministros” (art. 16º). Inútil
que asistiera diariamente a misa; inútil que fundara un periódico “El Defensor
de la Carta de
Mayo” para demostrar el ningún alcance práctico de la discutida disposición. La
campaña de novenas y rosarios ganó a las señoras de la aristocracia pueblerina,
y entre un revoleo de faldas y sotanas el joven gobernador tuvo que renunciar
mientras su Carta de Mayo era quemada en la plaza por mano del verdugo.
EL FINANCISTA
A
fines de 1824 los caudillos depusieron sus recelos hacía Buenos Aires y mandado
diputados al Congreso; había sido la obra de Las Heras que, como encargado del
Poder Ejecutivo Nacional, preparaba con habilidad y tino la reconquista de la
provincia Oriental incorporada por Brasil en 1822, mientras Rivadavia estaba
muy ocupado con sus reformas. Ibase a la guerra contra el Imperio pero que
había seguridad de terminarla victoriosamente: la República unida, la
sublevación oriental de 1825, sus resonantes triunfos en Rincón y Sarandí, y el
fuerte ejército de observación formado con oficialidad experta y tropa veterana
aseguraban este optimismo. Además, acababa de llegar el empréstito Baring cuyos
tres millones y pico bastaban para los gastos esenciales de la guerra. En
cambio don Pedro I tenía que contratar mercenarios en Alemania y difícilmente
se sostenía ante las constantes sublevaciones republicanas y localistas de
Pernambuco y Minas.
La
guerra con Brasil estaba ganada antes de declararse. Pero los unitarios – que
no Las Heras – llevados por el excelente propósito de unificar más la República se dedicaron a
voltear las situaciones provinciales con los propios reclutas que los caudillos
mandaban para reforzar él ejército nacional. A fines de 1826, Lamadrid se
apodera del gobierno de Tucumán e intenta eliminar de sus provincias a Quiroga,
Bustos e Ibarra; pero estos con notable falta de patriotismo – así lo dice
Piccirilli – provocaron la guerra civil al resistirse.
En enero
del 26 la guerra con Brasil quedaba formalmente declarada mientras Las Heras
hacía un intento para contener la guerra civil desautorizando a Lamadrid. El
Congreso solucionó el conflicto reemplazando en febrero a Las Heras por don
Bernardino Rivadavia que acababa de llegar de Europa. “Para dar una conducción
más eficaz a la guerra” quitaba de enmedio al general de los Andes y héroe de
Chile, que había preparado el Ejército de Observación sustituyéndolo por el más
grande hombre civil de la Argentina. Otra medida de importancia tomó el
Congreso en el mes de enero, apenas iniciada la guerra: para “entretener
productivamente” los tres millones del empréstito fundó un Banco – el Banco
Nacional – con directorio británico. Tal vez como prenda de confianza hacia
Inglaterra, secular aliada y protectora de Portugal y Brasil, y como medida de
economía para impedir que se despilfarrara el dinero en inútiles gastos bélicos. Graves cuestiones embargaron el ánimo de
Rivadavia al hacerse cargo de la Presidencia. No se trataba de la guerra con
Brasil, precisamente. Poco antes de su elección escribía a Londres: “El negocio
que más me ha ocupado, que más me ha afectado, y sobre el cual la prudencia no
me ha permitido llegar a una solución es el de la Sociedad de Minas... con
el establecimiento de un gobierno nacional todo cuando debe desearse se
obtendrá”. (9) Ah, a que es gobierno nacional espera obtener lo que desea. Lo trajo a del Carril como ministro de
Hacienda. Su designación fue juzgada un acierto: había nacido y gobernado una
provincia minera y por lo tanto se presumía que debería entender de oro y de
plata. Además había sido el único gobernador que sin preocuparse de los mezquinos
intereses locales, puso todas las minas de su provincia a disposición de la Sociedad minera que
Rivadavia fundara en Londres.
La Presidencia inició su gestión financiera
con la Ley de
Consolidación de la Deuda
medida protectora de los acreedores del empréstito que extendió la garantía “a
todas las tierras y demás bienes inmuebles provinciales”, como si no fueran
suficientes las otorgadas al contratarse. Posiblemente no hay en la historia
financiera universal una ley más altruista que ésta: el deudor graciosamente se
obligaba con mayores garantías de las convenidas con el acreedor. Además estas
tierras y demás bienes inmuebles serían administrados por la Nación y por lo tanto el
Famatina entraba en la jurisdicción de Rivadavia: alborozado el Presidente
escribió a Hullet Brothers: “Las minas son ya por ley - propiedad nacional, y
están exclusivamente bajo la administración del Presidente de la República”. (10)
Pero
Quiroga se negó a entregar el Famatina. fue un alzamiento contra la autoridad
nacional “imperdonable en tiempo de guerra” como comenta el doctor Vedia y
Mitre. Y el Banco, que no daba recursos para la guerra internacional facilita
generosamente dinero para armar a Lamadrid y al ejército presidencial del
interior. (11) A pesar de las letras de cambio y de los famosos colombianos de
López Matute pagados con ellas, Lamadrid será derrotado y la Compañía de Minas no le
quitó el Famatina a Quiroga.
La
otra gestión financiera de la
Presidencia ha quedado famosa: es una ley que obligó al curso
forzoso de los billetes del Banco permitiendo su canje por lingotes de oro y
plata. Ante la grita de los opositores el Congreso aprueba el proyecto
defendido por el ministro de gobierno Agüero, pues del Carril – presente en la
sesión – apenas si musita dos palabras. El Banco sirve así de intermediario
para que los exportadores se lleven el poco metálico que, todavía circulaba: a
del Carril le quedará el remoquete de Doctor Lingotes que le aplicarán para
siempre los periódicos federales. (12)
Mientras
el oro se esfuma, la guerra civil – no obstante las letras de cambio – prende
en todo el interior, y las provincias anárquicamente van desconociendo una tras
otra a las autoridades nacionales. Pero el Congreso afronta la terrible crisis
debatiendo en luminosas sesiones una Constitución unitaria: Valentín Gómez,
Manuel Antonio Castro y Manuel Bonifacio Gallardo agotan la literatura política
y demuestra ilevantablemente que el régimen centralizado a lo Benjamín Constant
es el desideratum que hará la felicidad común. A veces interrumpen sus
discursos los cañonazos de Brown que defiende el río contra las fragatas
imperiales. Finalmente se sanciona la Constitución que el Congreso resuelve remitir a
los caudillos federales con delegados encargados de “convencerlos”. Vélez Sarsfield,
delegado ante Quiroga, no se anima a ir y se la manda por correo;
Tezanos
Pinto se llena de horror porque Ibarra lo recibe en calzoncillos y devuelve el
librito sin leer. (13) Como a pesar de
todo Dios es criollo se gana en febrero del 27 Ituzaingó y Juncal, y en abril
Pozos. Pero no hay plata para pagar al ejército ni a la escuadra, que no cobran
desde el año anterior. No importa: se hacen dispendiosas fiestas para el 25 de
Mayo, se crean muchos cargos burocráticos y se proyecta erigir en la plaza de la Victoria una fuente de
bronce. En mayo va García a Río de Janeiro a pedir “la paz a cualquier precio”
para que vuelva el ejército y haga la unidad a palos como quiere
evangélicamente el padre Agüero. La obtiene al precio de perder la guerra, pero
el pueblo de Buenos Aires no interpreta el tratado García y pide a gritos la
renuncia del Presidente. Inútilmente Rivadavia desautoriza a García y el
Congreso rechaza el tratado. Dorrego le dará el golpe de gracia publicando en
“El Tribuno” del 26 de junio la documentación entera del negociado de minas,
que acaba de conocer por la quiebra de la sociedad londinense. Rivadavia
renuncia al día siguiente en medio del caos más indescriptible y el Congreso
unitario se disuelve, esperando momentos más propicios. Vicente López se hace cargo interinamente de
la presidencia el 9 de Julio (Rivadavia se ha retirado el 8), y el meticuloso
Tomás Manuel de Anchorena lo acompaña como ministro de Hacienda. Este comprueba
que no ha quedado en Tesorería ni una onza de oro, ni un peso de plata ni un
billete de Banco. No hay nada; absolutamente nada: hasta los muebles de la Casa de Gobierno se los ha
llevado Rivadavia. Solamente hay deudas: al ejército no se le paga desde 1826,
al Banco se le deben once millones, hay letras protestadas de otros acreedores
por más de dos millones, se deben los últimos servicios del empréstito. Y
comprueba que del Carril, después de la salida de Rivadavia, ha hecho libranzas
contra el Banco por millón y medio de pesos que éste no alcanzó a pagar. Anchorena
anula estas letras, suspende los trabajos públicos y suprime la mitad de los
empleados de gobierno. Es la tiranía que empieza. (14)
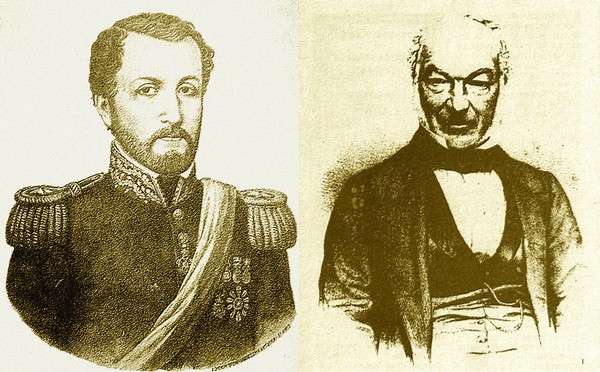
EL MORALISTA
Dorrego
gobernador trata con duros términos las gestiones económicas de Rivadavia y de
del Carril. En su mensaje del 18 de septiembre de 1827 a propósito del asunto
de las minas denuncia “la conducta escandalosa de un hombre público del país,
que prepara esta especulación, se enrola en ella y es tildado de dividir su
precio”. Rivadavia y del Carril intentan su defensa en una Respuesta al Mensaje
de poca habilidad y que da lugar a una Refutación a la Respuesta de 200
páginas, y donde según López “con una prolijidad maligna” se transcriben los
detalles de la operación. (15)
Pero
en 1828 Lavalle hará la ansiada unidad a palos con el ejército sublevado. La
noche en que se sabe la prisión de Dorrego – el 12 de diciembre – del Carril
escribe a Lavalle una larga carta porque teme que el jefe revolucionario no
obre como corresponde: le dice que es un “hombre de genio y debe tener firmeza
para prescindir de los sentimientos”. Es necesario que “las víctimas de la
batalla de Navarro no queden sin venganza” porque la culpa de Navarro es
exclusivamente de Dorrego que resistió a la revolución. Por otra parte “una
revolución es un juego de azar en el que se gana hasta la vida de los vencidos”
y le aconseja “que aborde la cuestión a sangre fría”. Lavalle lo fusila a
Dorrego inmediatamente, pero la noticia no llega a Buenos Aires hasta el 14.
Del Carril teme que Lavalle a pesar de su genialidad no lo haya comprendido, y
vuelve a escribir llamando las cosas con su nombre: “Hemos estado de acuerdo
con la fusilación de Dorrego antes de ahora. Ha llegado el momento de
ejecutarla”. En todas las anteriores revoluciones se ha procedido demasiado
caballerescamente “ahora hay que ensayar un nuevo modo, hay que innovar por qué
entre los que han combatido por el poder ninguno ha sido sacrificado hasta
ahora”. Los amigos de Buenos Aires “esperan una obra completa que si no viene
de la omnipotencia de la espada la omnipotencia de Dios no se dignará hacerlo”.
La noticia de la fusilación llega el mismo 14. ¡Este bárbaro de Lavalle había
fusilado a Dorrego por su orden apelando tontamente a la historia! Rápidamente
del Carril vuelve a escribir: “Es conveniente que recoja Ud. una acta del
consejo verbal que debe haber precedido a lo fusilación. Un instrumento de esta
clase redactado con destreza será un documento muy interesante para su vida
póstuma... El Sr. D. J. A. (don Julián Agüero) y Don B. R. (Bernardino
Rivadavia), son de esta opinión y creen que lo que se ha hecho no se completa
sino se hace triunfar en todas partes la causa de la civilización contra el
salvajismo”. Es el gabinete presidencial en pleno quien aconseja el
fusilamiento civilizador, levantando actas en que conste el salvajismo de los
gobernadores. Pero Lavalle no entiende.
¿Si era un acto de patriotismo fusilarlo a Dorrego, por qué retacearle la
gloria del por mi orden?. Del Carril vuelve a insistir en carta del 20 en un
último intento de convencer a esa espada sin cabeza de no apelar al juicio de
la historia sin tomar precauciones: “Incrédulo como soy de la imparcialidad que
se atribuye a la posteridad... la posteridad consagra y recibe las deposiciones
del fuerte o del impostor que venció, sedujo y sobrevivió... Yo no dejaría de
hacer algo útil por vanos temores. Si para llegar siendo digno de un alma noble
es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se
embrolla; y si es necesario mentir a la posteridad se miente y se engaña a los
vivos y a los muertos”.
Pero
Lavalle sigue sin entender y carga con la responsabilidad exclusiva del
fusilamiento (16).
EL PATRIOTA
Corrió
el año 29 en que debió lograrse la unidad a palos; y del Carril – ministro de
Gobierno y Relaciones Exteriores de Lavalle – asiste imperturbable a la ruina
de sus ilusiones. Inútilmente cayeron tras la de Dorrego las cabezas de
Cabello, de Meza y de tantos más; inútilmente se estableció el terror (1829 es
el único año en Buenos Aires, en que las defunciones superaron a los
nacimientos) (17), el gobierno unitario no se consolidaba. En junio Lavalle
pacta con Rosas en un último intento de elegir un gobierno que satisfaga por
igual a ambos partidos; pero del Carril y el partido unitario no cumplen el pacto
y llevan a los comicios una lista puramente unitaria, produciéndose el fraude
más sangriento que registra nuestra historia cívica. Lavalle lo desautoriza y
harto de sus amigos se entrega totalmente a los federales en el nuevo pacto de
Barracas. Del Carril renuncia el ministerio y prudentemente fija su domicilio
en el Uruguay. Empieza el largo exilio que habría de durar hasta 1852. Es amargo el pan del destierro en los
primeros diez años de la emigración, pero las cosas mejoran en 1838 cuando se
crea la Comisión Argentina aliada del almirante Le Blanc en su conflicto contra
la Confederación: del Carril la integra con mejores títulos que nadie, y la
Comisión gasta en poco tiempo dos millones de francos oro para hacer propaganda
por la civilización francesa contra la barbarie americana (18). Después obtiene
el cargo de Comisario de abastecimientos de la escuadra
bloqueadora
y establece su residencia en la fragata Bordelaise. Hasta que el tratado Mackau
lo arroja a Río Grande, ya que los cañones del Cerrito hacían muy peligrosa la
estada en Montevideo.

No hay comentarios:
Publicar un comentario