Por Miguel Angel De Marco
La noche del 21 de septiembre de 1866, pocas horas antes del asalto a las trincheras de Curupaytí, durante la guerra del Paraguay, el subteniente abanderado del batallón 1º de Santa Fe, Mariano Grandoli, de 17 años, le había escrito a su madre con letra clara y enérgica: "Mamá: mañana seremos diezmados por los paraguayos, pero yo he de saber morir por la bandera que me dieron". Dominguito Sarmiento le había manifestado a la suya el 17 de septiembre, pues se pensaba que el ataque iba a tener lugar ese día: "No sientas mi pérdida hasta el punto de sucumbir bajo la pesadumbre del dolor. Morir por la patria es vivir; es dar a nuestro nombre un brillo que nada borrará, y nunca más digna la mujer que cuando con estoica resignación envía a las batallas al hijo de sus entrañas". Pero no fueron los únicos en presentir que la jornada sería fatal para muchos. Las defensas se alzaban amenazadoras, protegidas por una serie de obstáculos casi insalvables para la infantería.
En la mañana del 22 se reunieron en la carpa del doctor Caupolicán Molina los recién ascendidos a coroneles graduados Juan Bautista Charlone, Manuel Fraga y Manuel Roseti, y los tenientes coroneles Alejandro Díaz y Luis María Campos. Comieron en silencio y de pronto los cuatro primeros profetizaron su fin y que el quinto sería herido. Finalmente llegó la hora de tomar posiciones para el ataque. Todos los testigos de aquella jornada aciaga coinciden en que fue un bello día de primavera. "La naturaleza invitaba más bien a entonar un himno de regocijo a la vida que a verter lágrimas por los mártires del deber", dice José Ignacio Fotheringham, y en seguida expresa: "He visto muchas formaciones de tropa, muchas paradas de ostentación y brillo, pero jamás un desfile más brillante ni importante que el de esa mañana fatal".
Las bandas tocaban sus mejores marchas para acompasar el paso de los batallones del primer cuerpo. Las unidades de línea y de la Guardia Nacional ocupaban por igual puestos de responsabilidad y peligro. Los milicianos se habían ganado con creces ese derecho. Unas tras otras, las divisiones iban ocupando sus puestos para el ataque. A las 12, el trompa de órdenes José Obregoso, ubicado junto al presidente argentino y general en jefe aliado Bartolomé Mitre y sus ayudantes, tocó ¡a la carga! Los clarines y tambores de todos los cuerpos repitieron las órdenes, llenando el aire con su sonido marcial. Y comenzó la heroica pero estéril sangría. Jefes, oficiales y soldados trataban de llegar a las trincheras desde cuya cima los paraguayos, que habían mostrado tantas veces su heroico valor, disparaban sin riesgos. Los comandantes de las unidades comprometidas en el ataque, lejos de marchar a pie, como sus hombres, montaban en briosos corceles y levantaban el cuerpo, para que nadie dudase siquiera de su valentía. Pero las puntiagudas ramas cual enormes espinas que horadaban las suelas de los zapatos y destrozaban las polainas eran un obstáculo tan tremendo como los fosos que separaban de la trinchera. El que no quedaba entre las espinas moría en los surcos profundos.
Los batallones se agolpaban, unos sobre otros, sin lograr su objetivo, hasta que el comandante en jefe ordenó la retirada, cuatro horas después. Mitre, que se había opuesto en junta de generales a un ataque frontal, pero finalmente había aceptado la decisión de la mayoría. El asalto había sido pródigo en hechos arriesgados. Con toda parsimonia, los oficiales del 9 de línea Rafael Ruiz de los Llanos y Miguel Goyena hacían calentar agua para tomar café en medio de la metralla. El teniente coronel Alejandro Díaz moría gritando: "¡Adelante, muchachos, que el 3 no sea el último en escalar la trinchera!". El 12 de línea, con su comandante Juan Ayala; su segundo, Lucio V. Mansilla, y sus capitanes, como Sarmiento y otros muchachos distinguidos, procuraban llegar a toda costa a la trinchera, a pesar de que su situación era insostenible. Los dos primeros resultaron heridos y Dominguito murió desangrado cuando un proyectil que destrozó su talón de Aquiles le provocó una hemorragia incontenible. Otros jefes y oficiales, como el coronel Roseti y el mayor Lucio Salvadores, quedaron para siempre en el campo, desnudos, pues los paraguayos despojaron a los caídos de sus ropas después de la retirada. El comandante del Salta, Julio A. Roca, tras alentar serenamente a sus hombres, cargó sobre su caballo al teniente Solier, del 1º de línea, que se hallaba gravemente herido, y con parsimonia increíble se retiró al paso, llevando entre sus manos la bandera de su batallón. Cándido López, que había salvado milagrosamente la vida y había logrado contener la hemorragia de su mano derecha destrozada, contemplaba su amargo futuro como pintor, trocado en éxito por su increíble tenacidad.
Algunos batallones volvían comandados por tenientes o sargentos, pues los jefes yacían muertos o heridos. El general Paunero, con su blanca barba empapada por la sangre que manaba copiosamente de una herida en la oreja, vio de pronto a un joven de 18 años con quepis de teniente coronel. Era el oficial Sebastián Casares que, sobre el suyo, llevaba el de Alejandro Díaz, para entregárselo a su hermano, mayor de la Guardia Nacional porteña. "¿Dónde está la primera división", le preguntó Paunero. "Aquí están, señor general, las cuatro banderas, que vienen escoltadas por sesenta hombres solamente." Fue un día de luto y de gloria. Los brasileños, por su parte, hicieron honor a sus mejores tradiciones guerreras. El culto al valor convirtió en triunfo del coraje el enorme revés que acabó con buena parte de una brillante juventud argentina. Y el gobierno mandó acuñar, en 1872, un escudo que expresaba: "Honor al valor y disciplina".
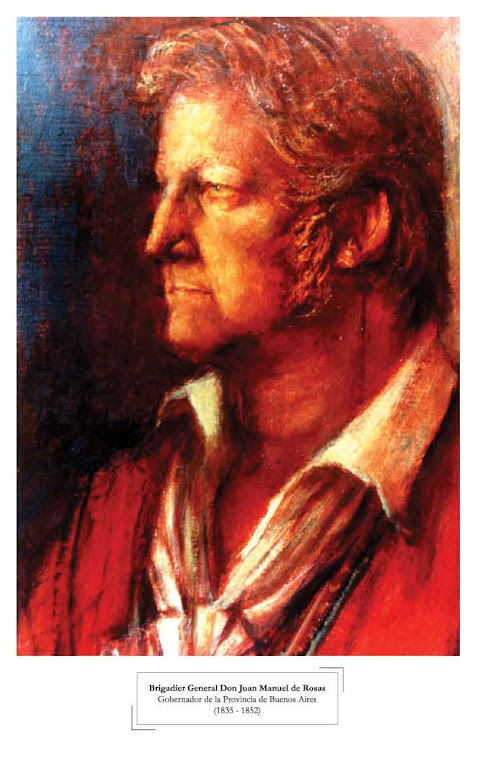


No hay comentarios:
Publicar un comentario